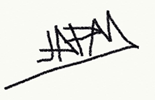|
Partiendo desde esa
posición única, se producen una serie determinada de
giros, a derecha o izquierda, en una determinada secuencia y
graduación, similar a la combinación de una caja fuerte,
que va dando las partes del total capaz de abrir la
“Puerta”.
Todo ello exige un momento especial, concreto en el espacio tiempo.
Y la apertura, una vez arrancado el mecanismo, se produce de forma
automática, exista o no la voluntad externa que la provoque.
Los testigos del hecho quedan informados, y autorizados.
La idea del doctor es forzar la secuencia, el arranque, fuera de plazo,
para adelantarnos al próximo solsticio, en previsión de
alguna situación desafortunada que no concretó, pero que
podíamos por experiencia imaginar.
Mediante el cálculo teórico de las posiciones celestes
que se darán y haciendo uso de un complejo simulador, se
reproduce de forma virtual el instante, siendo entonces nosotros
capaces de forzar la secuencia desviando el rebote sobre la superficie
de la torre del rayo infrarrojo, invisible, con una pequeña
lente fabricada ex profeso con antelación en la universidad
Autónoma, que debía situarse a una hora y en una
posición exactamente determinada y de la que conocíamos
todos los detalles, de forma que la refracción en un
pequeño grado del haz lumínico lo condujera justamente
hacia donde llegará dos días después.
Esto pondrá en marcha el mecanismo a voluntad, con la antelación buscada.
Con este mismo objetivo, el doctor sopesó la posibilidad de usar
la máquina del tiempo que ya conocíamos para, en un corto
viaje de ida y vuelta, recoger los datos geográficos necesarios
y retroceder: Máquina del tiempo, Anneau-Tournant,
máquina,... 22 de junio, 24 de junio, 22 de junio,...
Pero eso equivalía a exponernos a un peligro cierto, que no había motivo para correr.
Era mucho mejor idea probar el adelanto virtual.
A ninguno nos apetecía volver bajo el regajal, aún sabiendo que ya no existía peligro alguno.
Así que el doctor y su desconocido equipo universitario se centraron en el cálculo.
Según él, y a juzgar por los datos que veníamos
manejando, casi podía adivinar el resultado, lo que resultaba
indudablemente ventajoso.
Nuestra situación geográfica al pie de la fuente ya estaba exactamente definida.
Aunque no era nuestro destino final, resultaba un buen punto de partida.
(...)
Con la lección bien aprendida, elegimos una hora tardía.
Era preciso permanecer dentro del jardín después de la
hora de cierre. Pero Eugène aseguró que esto no
sería problemático, aunque no explicó sus planes.
Como de costumbre, reprimí mi deseo de preguntar.
Pero permanecer escondidos dentro del jardín mientras los
guardias hacían la última ronda antes de cerrar las
puertas de hierro no me parecía una misión complicada.
Ni siquiera, por lo que había podido observar, hubiera sido
dificultoso entrar o salir del jardín fuera de las horas
permitidas, utilizando para ello cualquiera de las puertas que sobre
pequeños puentes cruzan la ría, que no se abrían
nunca y que por ello estaban siempre descuidadas de vigilancia.
Otra cosa sería pasar desapercibidos ante los circuitos cerrados
de televisión que ofrecían a la central de vigilancia
barridos de imágenes desde posiciones estratégicas.
De todas formas, como de costumbre, no me quise preocupar de esos detalles, yendo con Eugène...
Como vulgares turistas curiosos, entramos al parterre por la puerta
principal, con bastante tiempo por delante, y paseamos bajo los
magnolios siguiendo la verja de la ribera del río, camino del
puente que comunicaba el parterre y el palacio con la isla.
Nos detuvimos a ver cómo unos niños alimentaban con migas
de pan a los haítos patos que deambulaban abajo, en un remanso
del río tras la presa, porque nos sobraba tiempo y era agradable
ver discurrir el agua verde, tempestuosa sobre la cascada, calmada un
poco más abajo.
Después, tras rodear a Hércules, enfilamos el largo
corredor de fuentes que desembocaba en la de Baco, atravesando muchas
otras, entre las que se encontraba nuestro objetivo.
En un rato estábamos sentados, hipnotizados por las piruetas
acuáticas y las borboteantes composiciones musicales del
único chorro de agua que se eleva sobre la sencilla pileta del
Anneau-Tournant.
Nuestro silencio, respetuoso con el ingenio artístico, no fue de
momento roto, por tácita decisión. Simplemente,
dejábamos que el tiempo discurriera, como el agua.
Eugène había tomado mi mano con la suya izquierda, como otras veces, como en forma casual.
Un leve cosquilleo, un leve escalofrío que atribuí a mi
melancolía, parecía alcanzarme a su través.
Su mano se notaba fría, pero en absoluto desagradable.
Cuando observamos que los paseantes se iban dirigiendo sin prisa hacia
la salida, porque varios avisos en forma de toques de corneta
desafinada, a nuestra espalda, advertían del inminente cierre,
hice amago de levantarme, al observar a nuestra espalda que el guardia
uniformado, con la corneta en la mano, cerraba la lenta
procesión.
Pero Eugène aumentó un poco más la presión
sobre mi mano, en muda señal de que permaneciéramos
inmóviles, sentados sobre la fresca piedra del banco.
Cuando el guardia llegó a nuestra altura, dirigió su
mirada al banco vacío de su izquierda. Luego al de su derecha,
donde nosotros encaramos sus negras gafas de sol.
Sin hablar, volvió la mirada al frente, hacia la fuente, para
rodearla, justo por delante nuestro, al tiempo que volvía a
embocar la corneta, emitiendo, un poco más adelante, otro
monótono y desafinado aviso.
Al poco, desapareció bajo las sombras de los árboles del largo paseo.
Cuando se hizo evidente que el último turista, seguido del
último guardia, habían abandonado el jardín,
Eugène acarició un momento mi mano sudorosa, antes de
soltarla.
He de confesar mi perplejidad, en primera instancia.
Contemplando al guardia alejarse, con la boca un tanto más
abierta de lo normal -la mía, quiero decir-, me preguntaba si el
vigilante pudiera formar parte del complot de amigos de Eugène y
el doctor, lo que ya no me resultaba tan descabellado; pero me
pareció improbable, porque la clara impresión que me
produjo su mirada y su actitud tras los negros cristales no era de
complicidad, como hubiera sido el caso, sino de que, en realidad, no
nos había visto.
Lo cual era, a todas luces, impensable.
A mi memoria acudieron las aventuras que a medias me había
contado Eugène, aquellas exploraciones donde no se explicaba de
qué forma había ella podido frecuentar ciertos lugares a
la vista de todo el mundo sin tener problemas...
Cuando soltó mi mano, que me restregué sorprendido, le pregunté directamente por ello.
Me resistía a sorprenderme más, aunque mi boca,
aún abierta, me delataba sin duda, al tiempo que ella
sonreía.
No me explico por qué, su sonrisa me tranquilizó, contra toda racionalidad.
Pero es que llevaba tiempo sin sonreír.
-¿Le conoces? –inquirí por fin.
-¿A quién?¿A ese? No.
-Me lo temía ¿No nos ha visto?
-No. Ha visto el banco vacío, como debía de estar.
-¿Porqué?¿Cómo?
-Nuestros átomos no estaban allí cuando él miró.
-¿Y dónde estaban? –quería ganar tiempo, recapacitar.
-Estaban disueltos en la piedra, en el aire, en el agua, en la
vegetación. Él ha visto el banco de piedra, la fuente,
los árboles...
-¿Qué? ¡Yo no he notado nada!
-¿Y qué querías notar?
En el fondo, me gustaba que ella disfrutara de tan extraña
broma, tras tan largo autismo. Salvando mis dudas, le seguí la
corriente:
-Pero yo te veía.
-¿Seguro?¡Tú estabas mirando al guardia! Ni siquiera te has visto a ti mismo.
-No entiendo nada.
-Si lo quieres saber, se trata de Alquimia aplicada.
-¿Qué?
-Lo aprendí en París. Se trata de interpretar
correctamente los textos de, por ejemplo, Nicolás Flamel.
Contando con un buen maestro, claro. Yo conocí a Fulcanelli.
-¿Es sencillo de hacer?
-No. Requiere mucho estudio y entrenamiento. En ese punto los
alquimistas no engañan: El proceso es largo, aunque gratificante
a largo plazo.
-¿Tú eres alquimista?
-Tengo un grado bastante alto en el Magisterio.
-¿Y el oro? –¡La majadería esperada, pensé nada más formular la pregunta!
-El oro, como ya habrás intuido, es un símbolo. Aunque
ciertamente se da por añadidura, como indican las Escrituras.
Digamos que no tengo problemas financieros, aparte de los cheques que
me envía regularmente mi padre ¿He satisfecho tu
curiosidad?
-No. Pero sé que no me vas a contar mucho más.
-Tienes razón. Pero deberías intentar adivinar...
-Dudo mucho que pudiera. Además, estoy muy cansado. Más bien harto.
No era ese mi sentimiento real, pero me apetecía que lo pareciera, al menos.
-No confías mucho en ti mismo –concluyó ella al fin.
-Tú, en cambio, sí confías en ti misma...
-Eso parece. No es cierto.
Apartó su vista de mis ojos, para dirigirla vagamente al
paisaje, que caminaba hacia la penumbra, aunque no soltó mis
manos, que sostenía juntas, y ahora presionó levemente.
Me pareció que estaba dispuesta a la confidencia. El atardecer
lo solicitaba de cualquier persona sensible. Y yo quería ganar
ascendiente, así que, imprudentemente, pretendí
aprovechar su instante de debilidad:
-Debe ser duro mantenerse distante y calculadora constantemente.
-Sí. Sobretodo cuando te involucras de forma personal. Sabes
que, en cuanto a la distancia, física, no dices la verdad.
Lo que parecía una broma, se convirtió en algo diferente.
Ahora, en lugar de al paisaje, ya casi inexistente, miraba, pero con
los ojos cerrados, las negras pestañas perfectamente onduladas,
hacia nuestras manos unidas. Su expresión era dulce, aunque
seguía siendo seria.
Algo, no sólo anímico, me impidió nombrar a Mila.
Aunque pensé que era muy probable que fuera su imagen la que
rondara su mente en ese instante. Intelectualmente, nunca las
comprendí a ellas.
De alguna manera, había llegado a sentir lo que de forma vulgar
llamamos amor, por Eugène; en eso, a mi pesar, no me
podía engañar.
Mila era otra cosa.
Además, sentía con dolor cómo ella iba
desapareciendo de mi memoria, cómo su imagen se iba haciendo
imprecisa día a día.
Ya era casi tan sólo un nombre que difícilmente se asociaba a una imagen.
Creo que a Eugène le sucedía lo mismo. Y que su dolor era mucho más profundo que el mío.
(...)
La situación resultaba extraña. Justo cuando
estábamos a punto de culminar la operación,
parecían aflorar las dudas que no habíamos sufrido antes.
Por mi parte, no podía decir que sintiera miedo exactamente.
Quizá una lógica prevención contenida. Mi
ignorancia y mi injustificada confianza en Eugène me
hacían de escudo hasta el momento.
Sin embargo, ahora me parecía verla dudar. No de su capacidad,
sino de la necesidad global de la “misión”.
Mientras se había mantenido la tensión, no había
habido tiempo para reflexionar. Ahora, que tan sólo quedaba
actuar, sin reflexión, en la espera inútil
aparecían las dudas.
Sin embargo, pareciera que tuviéramos los papeles cambiados.
Eugène daba síntomas de melancólica depresión.
Me hubiera gustado -quería creer- que yo tenía algo que
ver con ello. Que ella me iba a echar de menos, un poco al menos, al
acabar la operación.
Como fuera, intenté actuar de confidente, en gran medida por
interés privado, aunque también en forma desinteresada
por una cierta compasión que me inspiraba su estado de
ánimo.
A pesar de mis nobles intenciones, no puedo decir que tuviera mucho éxito.
|