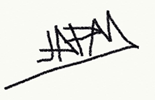|
En realidad, la hora exacta
calculada por el doctor correspondía a unos minutos antes de la
puesta del sol, con objeto de compensar el solsticio. El
solsticio marca el día más largo del año, y la
hora de este ocaso -el nuestro, un par de días antes- hubiera
correspondido a la noche, prácticamente, en aquel lugar.
Según el doctor, el rayo infrarrojo se produciría
igualmente cuando el ocaso distribuyera su último haz de luz,
solo que el que presumiblemente iba a rebotar sobre el centro
geométrico del relieve de la torre, debido a la diferencia en la
posición del sol lo haría en un ángulo que en la
distancia se abriría más allá de la fuente;
más a la derecha y más abajo.
Interceptándolo en una posición intermedia entre la torre
y la fuente, a una altura asequible para una persona -incluso para
Eugène- y haciéndolo atravesar una pequeña lente
cuyos espesor y curvatura se habían calculado para ese momento y
ese lugar, el rayo se desviaría hacia la izquierda y hacia
arriba hasta alcanzar la base de la pileta de la fuente, donde
pondría en marcha un mecanismo programado para dos días
después.
El rayo venía colimado –condensado- desde la torre, en
cuyo relieve existía un primitivo pero eficaz colimador que
separaba la frecuencia infrarroja y la concentraba, como un laser, en
forma de delgado rayo rectilíneo. Un mecanismo óptico
ancestral.
Mientras Eugène me iba explicando todo esto -creo yo que para no
darme más detalles sobre sus capacidades alquímicas, ni
sobre sus verdaderos sentimientos, que era lo que a mí me
interesaba más- las sombras se fueron alargando hasta anunciar
el inmediato ocaso.
Así que nos levantamos y nos dirigimos a la posición que el doctor nos había definido.
(...)
Seguí a Eugène hasta una posición cercana unos
quince metros de la fuente, atravesando los búnibos, cerca del
centro de una pradera de césped.
Ella eligió el lugar exacto, se situó, de espaladas a la
torre, de cara a la fuente, y extrajo de su bolso unas pequeñas
gafas de visión nocturna, que se ajustó, y la lente, que
sujetaba entre los dedos índice y pulgar de su mano izquierda,
eligiendo la altura y el ángulo que habían sido escogidos
usando las proporciones de su propio cuerpo, tomado como referencia en
las simulaciones virtuales. Se tuvo en cuenta, anoto marginalmente, que
ella era zurda.
Para cualquier otra persona que no fuera ella resultaría muy
complicado reproducir la posición exacta que iba a tomar la
lente en su mano.
Las gafas de visión nocturna tenían por objeto ver la
frecuencia lumínica infrarroja, que era presumible fuera la
forma en que la manifestación tuviera lugar, aunque no era un
objetivo imprescindible; tan sólo obedecía a la
curiosidad.
(...)
La ejecución fue inmediata, pero impresionante.
Eugène me había indicado que no me quedara con ella, sino
que me situara al lado de la fuente, fuera de la trayectoria activa.
Así que me limité a esperar, observando atentamente la
pileta de la fuente del reloj desde el lateral izquierdo mirando desde
la torre, a su espalda. (de la torre).
No tenía ni idea, a pesar de todas las explicaciones previas -a
las que no había prestado gran atención, porque estaba
pendiente de ella, de sus ademanes y sus ojos brillantes- de lo que iba
a suceder.
Entonces el último rayo de sol atravesó la vegetación.
Creí ver -o imaginé- un leve destello anaranjado, justo en la base de la pileta.
De inmediato, las losetas que formaban el Anillo que rodeaba la fuente
-que no expelía agua desde unos diez minutos antes de que
empezaran los avisos de los guardias par indicar a los visitantes la
hora de cierre- parecieron girar sobre el eje de la pileta, que
permanecía inmóvil; lentamente y sin ruido, como
maquinaria bien engrasada.
Digo que giraba el Anillo, y permanecía inmóvil la fuente
porque se me hacía más racional, y prefería
conservar una referencia visual mínimamente segura, si bien he
de confesar que mi sensación interior, la que me negaba admitir,
es que todo se movía.
Pero era arriesgado, para mi salud mental, plantearlo siquiera.
Eugène, que supuse había podido ver el rayo y su
trayectoria, gracias a su preparación previa, abandonó
las gafas de visión nocturna sobre el césped y se
acercó corriendo a mi lado.
Inútil urgencia, porque el giro, que ya resultaba evidente, era sin embargo lento y cadencioso, casi imperceptible:
Fuera lo que fuera que había que ver, parecía sobrar tiempo para ello.
Ambos permanecimos fijos en el lento giro del Anillo.
Al cabo de lo que me pareció un largo periodo de tiempo, que
probablemente no superó un par de minutos reales, con un suave
pero seco “clic” el giro se detuvo, y una de las losetas,
la marcada con el número “V”, se destaco en relieve
y con pálido resplandor, dibujando nítidamente el signo
en contraste de luces y sombras. Tanto más cuanto que la
oscuridad nos había ya invadido.
El giro, obedeciendo a un invisible mecanismo, se invirtió.
Eugène, tomándome de la mano, con prisa, me llevó
hacia la loseta, saltando sobre el Anillo en movimiento, al otro lado
de la fuente, donde el brillo pálido de la loseta
permanecía, hasta que ambos trepamos sobre ella, tomando
nuestras figuras, al hacerlo, una fosforescencia pálida, de la
calidad de la luz de la que procedía; estatuaria,
marmórea.
Esa impresión me vino sugerida por la figura resplandeciente de Eugène.
Sentí un calor ascendente, que se acentuó cuando
Eugène -como hubiera podido sospechar- se enganchó de mi
cuello para abrazarme por la espalda.
Noté -aunque no podía verlo- que no se mantenía
estática, sino que su redonda cabecita giraba nerviosa
observando hacia uno y otro lado no se sabía qué.
Todo a nuestro alrededor, hasta donde se podía ver, que no era mucho, permanecía en penumbra.
Finalmente me señaló hacia el centro, hacia la pileta,
usando tan solo un dedo alzado, para no tener que separar su piel de la
mía más de lo imprescindible.
El pétreo tazón de mármol, supuestamente
inmóvil, estaba adquiriendo una cualidad translúcida que
parecía mostrar algo en su interior en movimiento.
-¡Es un Aleph! –me susurró Eugène, alarmada- ¡No lo mires!
-¿Un qué?
-¡Olvídalo!¡No mires! Cierra los ojos –y
usó sus dos manos para asegurarse-. Es una especie de trampa
sutil. Un Zahir perverso.
Obedecí, qué remedio, ante su tono imperioso y su dos
manos sobre mis párpados. Pero tuve tiempo de ver luces y
figuras en movimiento, alguna de las cuales me resultaban familiares,
otras absolutamente desconocidas, y todas ellas fatalmente atrayentes.
Al perder la visión, un leve mareo próximo al
desvanecimiento me invadió, y note que la presión de las
manos y el cuerpo de Eugène aumentaban sobre mi espalda, mis
hombros,...
Algunas sensaciones de índole interna empezaron a resultarme familiares, y llegaban en aumento.
Pero el movimiento, que no cesaba (acabábamos de alcanzar
algún otro tope mecánico, apenas audible, que indicaba, y
así sucedió, otro cambio en el sentido de giro), aportaba
una no muy agradable sensación de ingravidez.
Ante un leve quejido de Eugène, y desobedeciéndola,
liberado de sus manos sobre mis párpados, que ahora presionaban
mis hombros, abrí los ojos...
No me gustó nada lo que vi.
Volví a cerrar los ojos para poder pensar, o concentrarme, y
poder concluir que lo que había visto era una ilusión
óptica.
Pero sentí que el lento, desquiciado giro, continuaba cadencioso.
Lo que yo había creído ver, desde arriba, era que el
Anillo entero se hallaba levantado sobre el suelo por nuestro lado,
donde teníamos los pies, inclinado hacia el centro, y hundido
levemente en el piso en el lado contrario.
Lo que no podía ser, porque con aquella inclinación hace
tiempo que nos hubiéramos roto los huesos contra la pileta.
Y esto, por ahora, no había sucedido.
Aunque la injustificada sensación de ingravidez, absurdamente, lo justificaba.
No quise, en cualquier caso, confirmar la evidencia.
Menos cuando, me temo, nos dirigíamos hacia abajo, hacia la
tierra, sólidamente definida, en la trayectoria loca de giro que
estábamos describiendo.
Un cambio, apenas apreciable, del ambiente, del medio (no sé
como explicarlo) pudo coincidir con el momento en que penetramos en el
piso de tierra, si es que era verdad lo que, en un vistazo,
había previsto.
Ahora sí que no quería mirar: apreté fuertemente los ojos.
Como desde otro mundo, me llegó la voz de Eugène, como compartiendo su fe:
-Podemos atravesar lo sólido –susurró, supongo que con intención de tranquilizarme-.
¿Sí? –pensé yo muy alarmado.
(...)
Por supuesto, y pensando en mi salud mental, no quise indagar nada sobre lo que estaba pasando.
Apreté más fuertemente los ojos cerrados, para estar seguro.
Pero claro, al hacer eso, empecé a ver luces, colores, puntos sobre fondo negro...
El fondo cambió a rojo pálido, con destellos anaranjados.
Las formas reptantes, de un marrón suave y pálido,
ramificadas, se extendían por todas partes. Parecían
inmóviles, pero no silenciosas, sino susurrantes. Al
atravesarlas, se apreciaba la textura de la viscosa savia,
biología en estado puro, nutriente en simbiosis con los
minerales disueltos en la tierra roja, que subía a través
de las raíces hacia arriba, lenta cargada de valor, de vida.
La riqueza de la tierra, disuelta en agua regia, hacía aflorar y
sostenía la vida vegetal por todas partes, desde lo más
profundo y oscuro, donde sólo ancianas raíces alcanzaban
con filamentosos tallos, muy por debajo de nosotros, en lo ocultos
acuíferos, hasta -y ahora se avecinaban- las pequeñas y
abundantes raicillas casi superficiales que flotaban en una estrecha
capa de abono riquísimo y ventilado, entre formas vitales que
intercambiaban constantemente jugos, excrecencias y nutrientes entre
sí y con la vida vegetal.
Esta última frontera iniciática se traspasa cediendo calor, para surgir al aire fresco, de nuevo a la vida.
Morir y resucitar, se me vino a la mente; traspasar la primera frontera.
Tras esta alucinación (no sé si mis ojos habían
permanecido o no cerrados, creo que sí), el aire puro de la
noche estival, denso de miasmas vitales en flotación, penetraba
entre los huecos atómicos que iba cediendo la tierra, y yo no
necesitaba ver, ni oír, ni tocar, ni oler, porque los olores,
las formas, los sonidos, estaban conmigo, dentro de mí.
Formaban parte de mí, y yo era ellos, un nuevo ser híbrido, con la personalidad difuminada, ampliada.
Ahora, no sé por qué, desconocía lo que era el miedo.
Como no necesitaba los ojos para ver, ni los oídos para
oír, ni la piel para sentir, y no conseguía distinguir mi
yo de lo que me rodeaba, y ya no distinguía mi yo del de
Eugène -que era también yo, y yo era ella, y los dos
éramos Mila, y los tres éramos todo lo imaginable por un
humano-, empecé a sentirme francamente bien,
estúpidamente feliz de ser como era y de estar donde estaba, y
una plácida paz interior me invadió.
Por un breve instante.
También, y casi a la vez, un deseo egoísta de permanecer
así siempre me invadió, durante un tiempo que no
sé calcular.
También noté la manifestación vaga, escondida, de
una sombra oscura, que no pude distinguir si estaba conmigo, a mi
lado, o era yo...
De pronto me sentí apremiado, agitado como para despertar.
Eugène me hablaba, sin voz. Su tono era dulce, suave. Sus palabras me incitaban a resucitar.
Me pregunté si ella había tenido las mismas sensaciones. Supuse que sí.
Me pregunté si ella también había visto la sombra,
que ahora, al recordarla, me produjo un escalofrío.
Su voz me llamaba suave, sin sobresaltos, aunque con una nota de urgencia que yo no comprendía.
Sus brazos, que se cruzaban sobre mi pecho, apretando suavemente sus senos sobre mi espalda, me oprimían sin dolor.
-¡Mira! –comunicó a mi mente- ¡Abre los ojos!
Despacio, mientras recuperaba mi yo individual, mi cuerpo humano,
abandoné la relajación y, con bastante trabajo,
ordené a mis párpados, que se resistían, que
cumplieran su misión, y se levantaran...
|