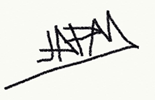|
Por obvio que pareciera lo
contrario, nunca di mayor importancia a ese dato; el hecho objetivo
indicaba que se me ocultaba. O simplemente carecía de
interés, que desde luego era lo que yo había, por mi
cuenta, decidido.
Lo cierto es que, salvo raras excepciones -que nunca eran justificadas,
ni yo había reclamado excusas, porque sólo sentía
su ausencia-, “dormía” en mi apartamento.
Y a menudo comíamos juntos.
Sus ausencias para mí eran simplemente vacíos entre noche y noche, decididos por teléfono.
Por eso me sorprendió ser invitado aquella tarde.
Considerando objetivamente aquellos primeros días, ahora, a toro
pasado, se me hace extraño mi desinterés. Lo explica el
gran ascendiente que aquella muchacha había adquirido sobre
mí, y mi absoluta sumisión, que nunca antes hubiera
admitido.
No era ese, pensaba yo, mi natural. ¡El soltero de oro, sometido hasta el extremo!
Hasta que no me “ordenó” asistir aquella tarde a una
conferencia en su apartamento, casi hubiera supuesto que ella no
vivía en este mundo. Que era un ser como ella pretendía,
habitante, como las sirenas, mitad en este mundo prosaico, mitad en el
profundo océano desconocido.
¡Y yo lo daba absurdamente por supuesto!
En cualquier caso, teníamos muchas cosas que hablar y aclarar.
Ni siquiera pregunté con quién nos íbamos a reunir, supuesto el caso.
Mientras bajaba hacia la plaza, fui haciendo algunas especulaciones,
más para mantener la cabeza ocupada que por interés.
Podía sospechar que el doctor estaría allí. Probablemente era el promotor de la cita.
Seguí de forma automática sus instrucciones literales. No
parecían complicadas, ni en Aranjuez lo podían ser.
Bajé, es decir me acerqué al casco histórico
atravesando arboladas avenidas cruzadas por estrechas calles que
delimitan cuadradas manzanas, hasta alcanzar la plaza de Abastos y del
Ayuntamiento.
En la esquina, enfrentada a éste, un pequeño portal de
vecindad, camuflado como kiosco de venta de gofres empotrado en el
propio portal, daba acceso al consabido patio de corrala, y a una
estrecha y oscura escalera.
Hacia el primer piso se abría la escalera al típico
corredor con barandilla de madera. Eché un vistazo al patio de
aquella céntrica corrala escondida, antes de subir al segundo y
último piso, donde el corredor y la barandilla consabidos se
cubrían con el propio tejado de la finca.
Las abundantes y heterogéneas puertas marcaban pequeños
habitáculos o residencias, convertidos en su
mayoría por obra de las inmobiliarias en oficinas, apartamentos
u otras peregrinas denominaciones para universitarios o residentes de
paso, abuhardillados.
El típico servicio comunal destacaba en el centro en forma de
torre con saeteras en cada piso, desde el patio hasta el tejado.
Quizá en uso todavía.
La puerta que yo buscaba, casi en la esquina izquierda según se
salía de la escalera, era pequeña, como Eugène, y
de un tono gris azulado en origen.
Toqué a la puerta, y fui atendido de inmediato.
La sensación de pequeñez de la puerta me impulsó a
agachar instintivamente la cabeza, sin justificación, en
realidad.
Una primera impresión fue de lugar acogedor y sencillo.
La claridad cruda que entraba por el balcón, que
correspondía a la buhardilla, me deslumbró de inmediato.
Tardé un tiempo en adaptar mi vista para poder investigar
dónde me encontraba.
El loft, como lo definió Eugène, cuarto de estar,
despacho, dormitorio, acababa en aquel balcón desde el que se
veía el tejado del edificio opuesto que albergaba al
Ayuntamiento de Aranjuez.
Finalmente, mientras me acomodaba en la silla cercana y de espaladas al
balcón que se me ofreció, pude ver, sobre el suelo de
baldosas rojas pulidas con linaza, cubierto casi en su totalidad con
una gran alfombra de inspiración oriental, un sencillo catre
donde el doctor y Mila se sentaban y un puff marroquí donde
Eugène se hundía casi sobre el suelo, abrazada a sus
rodillas, al lado, debajo de la única silla, la que yo ocupaba.
En espacio tan reducido, las distancias eran mínimas. Me
extrañó menos de lo supuesto la presencia de Mila. Nada
la del doctor, que ya había previsto.
Tuve tiempo de situarme, curioseando por lo que inconscientemente sentí como un escenario teatral.
En la escena no pude encontrar el lugar que pudiera ocupar un
baño, por lo que pensé en principio en el servicio
comunal. (Con el tiempo descubrí que no sólo
existía, tras una puerta poco visible, el servicio, sino que
este era amplio, casi más que la propia sala de estar, con una
bañera muy iluminada y todos los artilugios habituales,
más o menos imprescindibles para las mujeres).
La pequeña cocina, empotrada en el techo abuhardillado, estaba a la vista.
Y una mesa, en la que faltaba la silla que yo ocupaba ahora,
detrás nuestro, hacía las veces de despacho y de mesa de
comedor, según la ocasión.
En el balcón, una única maceta de Aloe que reclamaba su
ración de sol, y en el abuhardillado simétrico a la
cocina, y siguiendo su inclinación, una sencilla librería
de listones de madera cruda, atiborrada de libros dedicados a
especialidades que yo no comprendía muy bien, y entre los que
sorprendía ver dos de mis últimos relatos, en
edición cara, de compra reciente, pero evidentemente usados; las
estantería estaba dividida en dos a modo de parteluz por
una reluciente y dorada “hookah” similar al narguile que
había en la Tetería, pero de origen indio, a juzgar por
los motivos figurativos del repujado que el Islam no permite.
Sobre la mesa del comedor destacaba un portátil conectado por un
cable colgante a la línea telefónica, único
síntoma de descuido apreciable.
Un teléfono de mesa de forma curiosa -simulaba un perrito
caliente recién cocinado-, reposaba sobre una alacena de obra, y
debajo, en una mesa baja, la impresora multifunción.
Pocos y ordenados papeles en carpetas, (al contrario que yo, que
necesitaba el desorden para trabajar a gusto, y prefería
extender, incluso por el suelo, cualquier nota, libro o material de
uso).
Retornó la idea de escenario.
Reconocer como femenina aquella estancia era difícil.
Sólo pequeños detalles neutros, como el teléfono caprichoso, aportaban personalidad.
Llamó pronto mi atención una sirena (sereira) que
recordaba a la dedicada a Andersen en Copenhague, y una tetera
metálica, probablemente marroquí, que aprendí con
el tiempo a apreciar.
Como también después fui descubriendo otros artilugios,
bellos pero de utilidad dudosa, como el cenicero vidriado de Capri,
usado como contenedor de clips y grapas, o un recipiente para leche en
forma de vaca, tomado de alguna película de Bertolucci.
Ninguna foto, salvo un cartel que mostraba la Acrópolis sobre el cielo azul de Atenas, con leyendas en alfabeto griego.
Se apreciaba, sin embargo, la provisionalidad del refugio, aunque en una forma distinta que en mi apartamento leonera.
Yo me sentía algo incómodo, fuera de lugar. Por la
compañía, y por el descubrimiento de aquel refugio
insospechado en Aranjuez.
No me acostumbraba a esta Mila, en parte supuesta por mí.
Mi Ginger, su paralelo literario, jamás podría adoptar los cambios radicales de personalidad que Mila demostraba.
El objeto de la reunión me era desconocido, y traté de
poner interés en la conversación, que se había
iniciado previamente.
Para hablar con más facilidad, Eugène había optado
por apoyarse en mi rodilla, que quedaba situada a la altura de su
cabeza.
(...)
Bajo mi ignorante criterio, no me parecía lo mejor enviar a Mila como avanzadilla.
Pero teniendo en cuenta que tanto Eugène como el doctor no
plantearon ninguna duda al respecto, y que la propia Mila
parecía convencida de la necesidad de tal adelanto, así
como que se mostraba segura de su éxito, no dije nada,
consciente del escaso valor de mi opinión, desde cualquier punto
de vista.
Al fin y al cabo yo era un neófito recién llegado, no
entendía gran cosa de lo que estaban hablando ni podía
juzgar la importancia de los detalles. No estaba seguro siquiera de la
necesidad de mi presencia, que me otorgaba una responsabilidad no
deseada.
Que fuera yo el seleccionado para tal aventura no fue ni planteado, ni a mí se me pasó por la imaginación.
Aunque también es cierto que mi ignorancia me hacía
más irresponsable, lo que se traduce en más valiente. Y
como iba considerando todos los movimientos en que me veía
involucrado como una especie de juego peligroso y excitante,
desarrollado en los límites de un riesgo calculado, puede que no
me hubiera opuesto con demasiada fuerza a una sugerencia de tal tipo. A
pesar de mi ignorancia o más bien debido a ella.
Además, mi moral estaba injustificadamente alta, puesto que, si
bien yo había salido aparentemente victorioso, o al menos
indemne, de mi primer afortunado enfrentamiento, no consideraba la
posibilidad de que hubiera sido derrotado, hundido, eliminado, y que mi
victoria pudiera deberse sin más a la casualidad.
Prefería pensar en una supuesta fuerza interior, que en realidad estaba por demostrar y podría ser nula.
Sea como sea, quizá porque yo quedaba destinado -más bien
relegado-, a otras misiones y funciones, mi candidatura ni se
consideró, y parecimos todos acordar que Mila era la persona
adecuada y mejor preparada para actuar de vanguardia.
Yo no sabía si era verdad, pero me uní a la opinión general con entusiasmo.
Mila parecía muy animada, interesada en actuar y en hacerlo en esta forma.
Sin duda pesaba sobre ella la supuesta responsabilidad sobre la
traición de Hugo, aunque en ningún momento nadie le hizo
el menor reproche, y realmente no se le podía hacer.
Pensé de todas formas que el hecho de haber descubierto en la
forma en que sucedió la verdadera o la otra personalidad
de Hugo había sido determinante.
Me engañaba al parecer: El tema se planteó de forma
tangencial y desde el punto de vista contrario al que yo hubiera
imaginado.
Era como si lo que yo entendía como traición del novio de
Mila, o a quienes fuera que representara, resultara tan sólo una
jugada previsible, posible, y en absoluto de índole personal.
Nunca logré entender del todo a Mila.
Tampoco al doctor, ni a Eugène, tengo que confesarlo, en esta faceta.
En relación con Mila, me sorprendió que no considerara al
muchacho con el que llevaba saliendo años, con el que
tenía incluso hechos planes de vida en común, un traidor,
falso, embaucador.
Su punto de vista resultaba para mí excesivamente frío.
Reivindicativo, quizá.
Me abstuve de comentar mis pensamientos.
Pero claro, la imagen que yo tenía de Mila no era real: No se
asemejaba a la Mila que había participado activamente en el
trabajo de equipo, consciente de ello, y con mucha más
información de lo que yo podía imaginar.
Por un instante, me pregunté que haría Eugène en su caso, si el traidor hubiera resultado yo.
No quise avanzar por esa línea.
Para mí, Mila seguía siendo la joven provinciana
simpática, banal, superficial que creí conocer; a pesar
de haberme demostrado que su verdadera personalidad distaba mucho de
tan simple retrato.
De todas formas, estas consideraciones no me ocuparon, en tiempo real,
demasiado tiempo. Es con posterioridad, y a la vista del desastre,
cuando analizo con más detalle mis propios pensamientos y
sensaciones.
Entonces, la acción primaba sobre la reflexión, algo que pagaríamos caro.
El caso es que, ante mi interesada pero inútil presencia,
decidieron, (decidimos, no quiero eludir mi parte de responsabilidad)
poner en marcha una línea de acción conducente a
solventar el aspecto táctico del problema, y sobre todo que el
elemento actor de la partida sería Mila.
Hasta donde yo pude entender, lo que pasaba es que, constatado, gracias
a mi experiencia, que los oponentes estaban sobre nuestra pista, se
hacía necesario averiguar todo lo posible en cuanto a su
capacidad e intenciones, y hasta dónde llegaban sus
conocimientos y su intromisión.
Quién o quienes eran.
Qué capacidad, nivel de iniciación, potencia poseían.
Dónde estaban.
Todas estas preguntas podían tener contestación
adelantándose a los acontecimientos, verificando en un
determinado punto de transición en el cual se podían
estudiar las huellas de su paso, qué evidencias existían,
sabido el tipo de huellas buscado, y retornando lo antes posible para
contarlo.
La expedición sonaba sencilla.
En los detalles técnicos que discutieron me perdí absolutamente.
Recuerdo parte de la conversación, y cómo Mila
discutía las posibilidades con la misma soltura que
Eugène, e incluso que el doctor, que la trataban de igual a
igual.
¡Igual que a mí, por las narices!
Pero no me quejo.
Como en cambio puede darse que para algún lector existiera un
significado en sus palabras, y salvando la reserva que hago sobre la
exactitud y la propiedad de mis recuerdos, transcribiré parte de
lo que mi memoria retuvo, si bien es importante recalcar que lo que yo
entendí pudiera no ser lo que estaba sucediendo en realidad.
Vaya, en cualquier caso:
-No veo otra solución- declaró Mila.
-Pero la transición es un lugar peligroso- dijo Eugène.
El doctor meditó un instante, antes de decir:
-Es un riesgo calculable. Si consideramos correctamente los
parámetros espacio temporales. La estadística nos
da un margen muy grande para el éxito.
Eugène parecía preocupada, donde Mila y el doctor parecían seguros.
Tras meditarlo, dijo:
-El cálculo ha de basarse en la potencia que suponemos, repito, suponemos que se enfrenta a nosotros.
Mila me miró de soslayo, lo noté, cuando dijo:
-No han demostrado ser enemigos apreciables.
Esto me molestó un poco, para qué nos vamos a
engañar, al considerar mi presunta victoria una actuación
contra una fuerza de poca monta. Yo no lo había sentido
así. Pero tampoco quise pensar qué hubiera sucedido en
otro caso: Aún sentía escalofríos subiendo por mi
espina dorsal.
Pero, en cualquier caso, tampoco dije nada.
-No lo sabemos en realidad –dijo Eugène- Puede que quisieran engañarnos.
También Eugène me miró ahora de refilón. No
sé si se preocupaba por mí, por el riesgo que
había corrido, o calculaba fríamente. No intervine
tampoco esta vez para no interrumpir, y porque estaba convencido de
decir una tontería.
-Veamos las posibilidades –el doctor no pareció prestar
gran atención a las discrepancias de Eugène y Mila.
Hacía cálculos mentales y anotaba en un papel resultados
y signos que para mí no tenían ningún significado.
-Antes –dijo Eugène, y yo noté su tensión
sobre mi muslo, dirigiéndose directamente a Mila, buscando en su
mirada- me gustaría aclarar si la apreciación de Mila no
es de tipo personal –ahora fijó su mirada en ella-. Tus
sentimientos hacia Hugo no eran fingidos, me consta. Y el hecho de que
haya resultado un infiltrado, consciente o inconsciente, y que haya
sido descubierto y anulado con tan aparente facilidad, ha de haber
influido en tu modo de ver el asunto.
-En cierta medida –tuvo que confesar Mila.
Bajó la mirada, y reconocí a la Mila que me era familiar,
aunque triste, de la que no podía apartarme a pesar de la prueba
de su otra personalidad. No sé definirlo con claridad.
Ella meditó un momento, como tomando fuerzas. Volvió a
levantar la vista. Sus ojos negros sobre los avellanados de
Eugène.
Nadie la interrumpió.
Al poco, siguió:
-Mi implicación emocional es evidente, y sincera. Quiero...
quería a Hugo. Lo sigo queriendo. Sé que no era
él. Que representa a otros. Lo conocía demasiado.
-Pero –intervino el doctor, dulcificando su voz- la
implicación emocional suele ser una complicación, cuando
se da en sentido negativo. No sería bueno que te moviera la
venganza, la frustración, el cabreo... Tal vez no sea buena
idea...
-Estoy segura –la Mila que yo conocía había
desaparecido de nuevo, en el sentido que yo le daba-. No me mueven los
sentimientos. Además, no tenemos alternativa.
-Yo podría... –empezó Eugène.
-Sabes que no puedes –cortó Mila-. Tu misión y la
suya –me señaló como si fuera el perrito, mimado
pero estúpido- es otra. No se puede alterar. Lo lógico es
que vaya yo, una vez que mi parte está prácticamente
resuelta.
-Ya.
El doctor pareció valorar la situación y tomó una decisión, firme.
-Estudiaremos los detalles.
Como movidos por un mismo resorte decidieron a la vez que, fuera lo que
fuera que había de discutirse, era mejor hacerlo con más
comodidad.
Con lo que el doctor ocupó, desocupándome a mí, la
única silla adecuada para alcanzar la mesa, Mila
permaneció sentada sobre la cama, las manos cruzadas sobre su
regazo, pero con expresión decidida, un poco echada hacia
delante, y Eugène me arrastró hasta la alfombra del
suelo, pasándome la mano por el pelo, cariñosamente,
antes de hablar.
La imagen del perrito volvió a mí un segundo, antes de tratar de prestar atención.
Tampoco hice nada para resistirme a sentarme a su lado, ella en una
especie de ashana yogui, yo detrás, sentado sobre mis talones,
un poco de rodillas. Me faltaba babear y sacar la lengua, lo que no
hice por un resto de dignidad. Algo incómodo, pero
extrañamente feliz con mi papel.
-Hay que imaginar lo que nos vamos a encontrar, para tomar las
precauciones adecuadas –empezó Eugène. Ahora
abrazaba mi cintura.
Noté que Mila intentaba no mirarnos.
-Considerando que –dijo Mila-, ante Juan, Hugo no recibió
ayuda de ningún tipo, podemos pensar en una especie de
free-lance. Aunque no lo puedo imaginar en Hugo. Más bien, pudo
ser abandonado.
-¿A propósito? –Eugène me apretó
contra sí en gesto inconsciente-. Eso es lo que yo temo: Una
trampa.
-Fue un ataque franco –el doctor fijó sus manos sobre sus rodillas-. No hubo intención de perder.
-No lo hubiéramos notado –insistió Eugène.
-¡Olvídalo! –cortó Mila- Vamos a darle un
nivel tres a él, y un cinco a quien lo pudiera haber manipulado.
-Un cinco es lo que yo imagino –dijo el doctor-. Calcularemos sobre un siete, por seguridad.
|