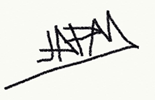|
Al menos no se molestaban con nuestra presencia.
Una vez comprendido y descifrado el sistema, la apertura se había convertido en una rutina.
Así pues, nos dirigimos los cuatro con aparente
despreocupación que ocultaba nuestros sentimientos profundos,
sin novedad, a la “sala de máquinas”, como
habíamos dado en denominar al gran salón, donde Aruxis
permanecía impertérrito ante el atento escrutinio del
doctor, y con poco esfuerzo de concentración materializamos una
entrada suficiente para una persona.
Las coordenadas espacio temporales que el doctor había calculado
fueron invocadas sin aparente dificultad, y tan sólo restaba
desear suerte a Mila.
Técnicamente, nuestra presencia no era necesaria, pero la
conciencia de un riesgo cierto, aunque estadísticamente cercano
a cero, nos impulsó a ni siquiera discutir el que Mila se
sintiera acompañada.
Incluso el doctor, poco aficionado a resolver por la vía del hecho, insistió en acompañarnos.
Es verdad que la despedida fue corta, pero emotiva.
La decisión de Mila hizo que no se prolongara. Unos besos,
más o menos intensos según el caso -quizá
más prolongado el de Eugène-, fueron suficientes.
Y Mila, con su reproductor grabador, lo que llamábamos
Cámara Térmica, desapareció de nuestra vista en
instantes.
La comunicación directa era imposible.
La ingeniosa forma en que controlábamos la integridad de Mila era un método indirecto:
Mediante una prueba de existencia en nuestro mundo real, que en este
caso era una fotografía reciente, se verificaba cualquier
posible accidente que tuviera como consecuencia la mutación, o
la perpetua desaparición, en la que no queríamos ni
pensar.
Distraídamente, Eugène portaba la susodicha
fotografía, donde Mila se apoyaba de forma indolente sobre el
tronco de un grueso árbol, de pie, el cuerpo de perfil y la cara
vuelta, con mirada feliz, en dirección al objetivo,
detrás del cual quizá pudo haber estado Hugo.
No.
Sabía ahora que eso no podía ser.
La foto no existiría.
Probablemente había sido tomada por Eugène, con la
cámara de su móvil, porque la composición no
estaba muy lograda: Cumplía una misión práctica,
nada artística. Había yo comprobado por experiencia que
la faceta artística de Eugène era casi nula, cuando no se
trataba de problemas técnicos.
La imagen que ahora observábamos los tres muy atentamente -por
que nada más podíamos hacer, por otro lado-, no
había sufrido distorsión apreciable alguna. La simple
transición no tenía por qué tener efecto. Su
velocidad superaba la de la luz.
Esperábamos la llegada al cruce de planos donde
suponíamos se encontraría el camino buscado. La llegada a
esta encrucijada sí debía tener alguna consecuencia sobre
la imagen.
Y en efecto, la imagen de Mila pareció desenfocarse,
difuminarse, y adquirir un cierto grado de transparencia, lo que
indicaba que todo iba según lo calculado, nos explicó el
doctor.
Su misión concreta era hacer una exploración de la
posición deseada y obtener los datos más detallados
posibles para continuar con nuestro plan, confirmando que la entrada
localizada fuera la definitiva.
El hecho de que la imagen adquiriera aquella transparencia era buen
síntoma. Su duración, queríamos pensar que
también lo era, aunque en realidad no era indicativo de nada, y
esperábamos que la recogida de datos se completara con
éxito, y estos fueran suficientes.
El doctor parecía sin embargo preocupado. No despegaba su
ceño fruncido de la imagen que Eugène sostenía.
Ella parecía nerviosa, como en pocas ocasiones la había
visto.
Yo seguía optimista, porque mi noción del peligro estaba anulada por mi ignorancia, como de costumbre.
Al cabo de poco tiempo, se empezó a notar una alteración
en la imagen, que pareció temblar, como si fuera un reflejo
sobre agua ondulante.
Miré al doctor, y luego a Eugène, para confirmar que todo iba bien, y el efecto era normal.
Pero en ambos encontré el horror marcado en sus caras.
Evidentemente, algo iba mal.
Por su expresión deduje que lo que estaba sucediendo no
sólo no era normal, sino que era malo, aunque ninguno de los dos
profirió expresión alguna.
La ondulación de la imagen pareció crecer:
Mila ondulaba al tiempo que su imagen se iba desdibujando, hasta que
definitivamente desapareció, quedando tan solo un paisaje
inanimado.
-¿Qué ha pasado –dijo al fin Eugène, sin dejar de mirar, incrédula, la foto.
-No lo sé –dijo el doctor al fin- pero no me gusta.
-¿Ha podido entrar en alguna posición opaca?- insistió Eugène.
-No lo creo. Ella sabe cómo evitar eso.
Sin entender nada de lo que estaba pasando, yo me percaté de que
la silenciosa puerta se había vuelto a materializar. Y pude ver
que en su umbral estaba tan sólo la Cámara Térmica
que Mila portaba. Se lo indiqué a ambos con un gesto.
El doctor se abalanzó sobre la cámara, y la
recogió, justo un instante antes de que la puerta desapareciera.
¿Dónde está Mila?, me preguntaba yo.
Por la expresión de Eugène y del doctor, en una situación difícil.
Ambos miraban hacia la nada, donde instantes antes hubo una abertura.
Luego atentamente a la fotografía. Parecían hacer
esfuerzos mentales para que algo sucediera.
-No me gusta –dijo el doctor. Eugène no contestó.
-Tendremos que ver la grabación. Es inútil esperar aquí.
-No quiero ser pesimista, pero los síntomas son graves –añadió el doctor.
-Si se trata de un accidente, Mila sabrá resolverlo- dijo Eugène, mirándonos con esperanzada seriedad.
A pesar de todo, esperamos en silencio unos quince minutos. Finalmente
el doctor, tomándonos por los hombros y cabizbajo, dijo:
-Vámonos. Aquí no tenemos nada que hacer.
Y volvimos los tres a casa, sin comentar nada.
|