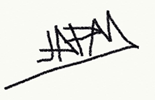|
-Esta noche a las
diez.
-El espectáculo debe continuar -comenté al
teléfono con cierta acritud en mi expresión,
invisible
para Eugène.
Me fui preparando mentalmente para un nuevo rally. Menos mal que duraba
no más de diez minutos. Bastante menos con Eugène
al
volante; no iban a faltar las emociones en el trayecto: De noche,
temía que el circuito aumentara su peligro.
-¿Va a venir el doctor? -pregunté para ganar
tiempo,
tratar de olvidar el inmediato rally y buscar rápidamente
alguna
excusa para no ir, que no encontraba.
-No. Es muy escéptico en cuanto a los resultados. Hay que
probar, sin embargo.
-Entonces, a las nueve y media en mi casa -dije resignado, sabiendo que
hablábamos de las diez menos cinco, con suerte.
-Bien. Paso a recogerte.
Y colgó.
(...)
El viaje fue indescriptible.
Entre otras cosas porque yo en seguida dejé de mirar.
Me concentraba al principio en las casi inexistentes líneas
de
la carretera comarcal, que se abrían y cruzaban delante de
los
focos del vehículo como si fueran continuas, bajo la elevada
arcada de los plátanos centenarios, en una recta que me
pareció interminable, pero que fue superada (más
sobre la
calzada que pegados a ella) en muy pocos minutos. Los badenes
artificiales que el ayuntamiento había colocado para reducir
la
velocidad de los conductores resultaban ineficaces: Más bien
un
reto para conductores suicidas.
Por supuesto, íbamos atrasados. Mi cálculo de las
diez
menos cinco había resultado optimista, aunque no me pesaba
por
el estúpido de Armando, sino por la coartada de
Eugène
para acelerar.
Traté de no mirar el cuentakilómetros, y me
centré
en la guantera -marrón y anodina-, del frontal del Golf, que
vibraba rítmicamente y se abrió en un par de
ocasiones,
lo que me evitó mirar continuamente al frente.
¡No nos cruzamos con nadie, por suerte! Hubiera empeorado mi
tensión.
Estrechamiento de calzada al final de la recta para salir del
túnel arbolado y cruzar el río sobre el viejo,
histórico e incómodo puente, y giro de noventa
grados,
con derrape, a la izquierda.
Ultima recta en pendiente ascendente hacia la pedanía, y ya
estábamos.
Mentalmente hacía de copiloto, silencioso, consciente de ser
ignorado en cualquier consejo, o peor, ser atendido y que ella me
preguntara cualquier cosa, abandonando el control de la
máquina...
Ella parecía, en cualquier caso, disfrutar de estas salidas,
y
mi silencio y mi palidez le provocaban una permanente sonrisa.
¡Bueno!
Aparcamos -es un decir-; frenó y dejó el coche
parado de
cualquier manera cerca del Mercedes de Armando que nos esperaba puntual
junto a la puerta principal de la bodega, con la única
iluminación de un par de farolas fernandinas de luz amarilla
atenuada que estratégicamente flanqueaban el
portón.
Las diez y diez. Espectacular. Hacía menos de cinco minutos
que
Eugène pasó a recogerme. A salvo,
pensé. No estaba
mal. Eludí un primer impulso de besar la tierra porque
estaba
Armando delante, aunque no me prestaba ninguna atención.
Armando, vestido como si acudiera a una fiesta de etiqueta, se
apresuró a abrirle a ella la puerta del Golf,
obviándome.
Decididamente me caía mal, no sé por
qué.
Después de la recepción formal, y dado que
nuestro
atuendo resultaba, comparativamente, demasiado informal,
decidió
por su cuenta rebajar el tratamiento hasta el de amigos de toda la
vida, y no dejó de observar, cada vez que tuvo oportunidad,
los
shorts blancos de Eugène, por su parte de atrás,
según le iba cediendo el paso, en el portalón y
galería tras galería, hasta la sala del fondo,
donde ya
se habían retirado la gran cuba que se apoyaba en la pared y
todo otro obstáculo, quedando la pared limpia, con evidentes
síntomas ahora de un tapiado más o menos reciente.
Un operario de la construcción, pertrechado de herramientas
contundentes propias de su oficio, con aspecto somnoliento y aire
desinteresado, nos esperaba sentado sobre la artesa de amasar yeso,
boca abajo. La artesa.
El albañil se levantó sin prisa, tirando al suelo
el
cigarrillo que sujetaba en sus labios, y apagándolo con la
suela
de sus deportivas -que fueron blancas-, mientras esperaba
órdenes de Armando, piqueta en mano.
-Todo suyo -mostró Armando con su mano,
dirigiéndose a
Eugène. A mí me ignoraba
sistemáticamente.
Eugène extrajo de su bolsa-bolso unos planos que
miró con atención; luego a la pared; de nuevo los
planos.
Finalmente, optó por acercarse al muro -planos en su mano
derecha-, y escuchar no se sabía qué, pegada su
oreja a
la pared, mientras con su mano izquierda la exploraba, como
acariciándola. Así recorrió la
totalidad del
lienzo de obra a media altura, y luego, agachada, más abajo,
hasta el piso.
Al llegar a la esquina derecha, aún agachada, se detuvo un
instante, y se levantó.
Los tres habíamos seguido la operación sin decir
palabra,
y ahora la mirábamos expectantes, mientras se aproximaba,
consultando con interés reflejado en su ceño
fruncido, de
nuevo, los planos.
Se dirigió al albañil, y, sin hablar, le
señaló una zona, a media altura y escorada hacia
nuestra
izquierda, que no se distinguía, a simple vista, del resto
del
enladrillado.
Dibujó un circulo en el aire que abarcaba no más
de medio
metro cuadrado, y caminó despacio de espaldas,
sentándose
después sobre la espuerta que había usado el
albañil, inútil herramienta por el momento,
detrás
de nosotros.
El albañil en cabeza, seguido de Armando y de mí
-por
este orden geográfico-, nos acercamos a la zona de la pared
señalada.
El experto había encendido otro cigarrillo que sujetaba en
los
labios, cigarrillo que por algún extraño misterio
expelía un abundante humo que solamente evitaba sus ojos,
teniéndonos a Armando y a mí asfixiados. Parado
meditabundo, miró con ojo profesional, piqueta en mano, la
zona
aludida.
Hizo amago de tirar el cigarro con su mano izquierda, pero
advirtió a tiempo que estaba recién encendido, y
rectificó, sin dejar de mirar concentrado a su objetivo.
Sin dejar de expeler humo -porque el cigarro solo podía
mantenerlo con los labios-, levantó entonces la piqueta y,
en
pocos y rápidos movimientos, marcó sobre la pared
una
circunferencia bastante regular, volviéndose hacia
Eugène, sujetando, ahora sí, el cigarro con la
mano
izquierda, por lo que Armando y yo hubimos de retroceder, a su
izquierda y derecha respectivamente, para que Eugène,
sentada,
pudiera apreciar el resultado.
Ella aprobó asintiendo con la cabeza, y el
albañil, por
fin, decidió tirar el cigarro y apagarlo sobre el suelo,
mientras procedía a arremangarse un poco más la
camisa,
por encima de los codos, con hábil maniobra de traspaso de
piqueta izquierda-derecha.
Se volvió bruscamente hacia el muro, como
retándolo, y
sin más preámbulo, como para sorprenderlo,
dirigió
tres fuertes golpes hacia el centro del círculo marcado, que
obtuvieron rápida respuesta en forma de tres profundos
agujeros.
Evidentemente no se trataba de los primitivos ladrillos macizos, sino
de rasillas huecas. Un par de golpes más, y
apareció la
caja interior de la rasilla más centrada, que ahora
procedió a limpiar por dentro cuidadosamente, usando
horizontalmente el filo de la piqueta, con un chirrido bastante
desagradable que parecía interesado en amplificar.
Luego se detuvo, dejó caer el brazo que sostenía
la
piqueta sobre su costado, pero sin ceder en la tensión, e
hizo
amago de ir a coger el cigarro de su mano izquierda, aunque se
percató a tiempo de que ya lo había tirado, y
rectificó, pasándose la mano por el escaso pelo.
Miró apreciativo a la pared, y pareció tensar
aún más los músculos. Pero no hizo
nada.
-¿Qué pasa, Anselmo? -rompió Armando
el silencio tenso, que se prolongaba ya demasiado.
Eugène contempló atenta la escena:
Anselmo, el albañil, miraba ahora como con odio la pared.
Armando, perplejo.
Armando había hecho intentó de poner la mano
sobre el
hombro de Anselmo, para poder ver lo que éste
veía, pero
cambió de idea al observar el polvo de yeso que
cubría su
camisa. La de Anselmo.
Así que colocó su cara en paralelo con la de
Anselmo, sin
más, con cierta estupidez reflejada en ella. O eso me
pareció.
Yo, detrás de ambos, quise mirar sobre sus hombros, sin
observar nada especial.
Eugène seguía sentada, silenciosa,
mirándonos a
los tres, como quien observa un complicado grupo escultórico.
Por fin habló Anselmo.
-Va a salir gas, probablemente –Su voz sonaba segura, y se
dirigía indudablemente a Eugène-.
Ésta asintió y extrajo del bolso tres mascarillas
de las
que usan los pintores, que yo recogí y repartí.
Al volverme, comprobé que ella se había ajustado
a boca y
nariz la suya, mientras observaba los faroles fernandinos que
iluminaban la sala sujetos en las paredes laterales.
-Hay que apagar la luz –dijo Anselmo, como
leyéndole el
pensamiento a Eugène- Espere un momento mientras forro la
piqueta para que no salten chispas.
Armando se dirigió a la arcada que daba entrada a la sala,
donde
estaba el interruptor, y esperó a que Anselmo forrara
cuidadosamente su herramienta usando una larga tira de
algodón
basto que extrajo de uno de sus bolsillos, que fue cubriendo todas las
zonas metálicas de la piqueta hasta el astil de madera. Con
un
atado final que hizo rasgando verticalmente el fleco de la venda para
apretar un fuerte nudo, todo el metal de la piqueta quedó
perfectamente vendado. Agradecí, mentalmente, aquel
silenciador.
Al acabar hizo una seña a Armando, que apagó la
luz
después de estudiar con detenimiento el camino que, a
oscuras,
seguiría para retornar lo más cerca posible de la
pared.
Sonaron unos golpecillos sordos, cortos y rápidos, el roce
del
arrastre de los residuos -molesto a pesar del vendaje-, y una abertura
rectangular se dibujó sobre la pared, en rojo apagado. La
luz
que se filtraba por la rendija iluminaba el torso de Anselmo y a mi
izquierda comprobé con el rabillo del ojo que Armando
había alcanzado su objetivo sin problema -cosa que no
sé
por qué dudaba yo-. Mi curiosidad se unió a las
suyas.
Se trataba de luz artificial, sin duda potente, pero indirecta, como
lejana.
Anselmo se había quitado la mascarilla, que ahora colgaba
sobre
su pecho, cuando se flexionó para mirar al interior
descubierto,
dejándonos un momento a oscuras al tapar la fuente luminosa.
Luego se apartó sin hacer comentario alguno, permitiendo que
Armando pudiera a su vez mirar por la rendija.
Éste se apoyó en la pared, para mirar de frente,
levemente inclinado, dejándonos de nuevo a oscuras como un
minuto, me pareció.
Al apartarse Armando, observé que Anselmo se
había
retrasado hasta situarse al lado de Eugène, y que
sostenía un gran pico, como sopesando su uso inmediato.
Me pareció que comentaba algo con Eugène en voz
baja,
aunque no pude entender nada, si así era. Quizá
lo
había imaginado, pensé, como si hubiera
sorprendido algo
que no debiera.
Armando, viendo a Anselmo dispuesto, dijo simplemente:
-¡Proceda!
Y se apartó, arrastrándome a mí
también,
sin saber, por el momento, qué es lo que todo el mundo
había visto, menos yo.
Y Eugène, que no pareció muy interesada.
De lo que no cabía duda es de que la luz que se filtraba por
la rendija era artificial.
El albañil había estado esperando a que le fuera
indicado
que ampliara la comunicación, puesto que ya era evidente que
no
se había presentado ninguno de los problemas que hubieran
dificultado nuestra operación: Ni cámara de gas
-lo que
hubiera resultado lógico si el espacio que en su momento
pudo
estar dedicado al cultivo del champiñón
había
permanecido cerrado durante un tiempo que considerábamos
elevado-, ni reacciones imprevistas, de una índole que yo no
intentaba imaginar.
Aunque yo no había llegado a mirar por el boquete, porque no
me
había sido permitido (mi opinión, evidentemente,
no
tenía ningún interés para nadie),
tampoco
Eugène había puesto un interés
especial,
escepticismo el suyo que me consoló algo.
Sin embargo la actitud de Armando y la de Anselmo resultaban
elocuentes: No había peligro en continuar.
Ante la imperativa indicación de Armando, el
albañil hizo
señas con las manos para que le dejáramos
espacio,
cogió con decisión el pico grande, y en poco
tiempo
echó el muro -que no pareció sólido ni
grueso-
abajo, con estruendo proporcional a la abundancia de
frágiles
rasillas, llenando de cascotes, yeso y cemento una amplia estancia que
se veía perfectamente iluminada a través del
polvillo
blanco que flotaba en remolinos alrededor de una sencilla
lámpara central -cuyas bombillas a la vista
parecían
atraerlo- y sobre un tresillo que nos daba la espalda y que miraba a
una televisión apagada.
Cerca de la lámpara, una luz más débil
entraba por
uno de los respiraderos que daban a la superficie, sin duda procedente
de alguna farola en la calle.
El paisaje iba tomando coherencia.
Se notaba que la estancia -amueblada de forma utilitaria-, se hallaba
en pleno uso. Y hasta hacía escasos segundos,
había
estado limpia y cuidada. No había más suciedad
que la que
nosotros habíamos volcado sobre ella.
Enseguida nos llamó la atención
(Eugène,
finalmente, se había levantado, y miraba, detrás
nuestro,
entre curiosa y divertida), casi en una esquina, una escalera de
caracol, de hierro fundido, rematada en bolas de bronce pulido su
barandilla, que subía, o bajaba, según el punto
de vista,
desde o hacia el piso superior.
De hecho, pese a su elegante sencillez, llamó nuestra
atención de inmediato no solamente por el brillo de las
cuidadas
esferas de bronce, en contraste con el negro mate de la pintura de la
barandilla, sino porque unos zapatos grandes, robustos, negros, de
cordones gruesos, se apresuraban a descender por ella.
Tras ellos -sobre ellos-, un faldón negro, gastado, que
sólo dejaba sugerir el arranque de unos calcetines,
también negros, aunque de otra textura y tono; de inmediato
la
botonadura de una sotana y por fin, ya no nos podía
sorprender,
la cara de susto del cura de la Iglesia, destocado, y ligeramente
despeinada su rala pelusilla, por la urgencia probablemente.
Su boca abierta duró más que la nuestra porque
como la
luz procedía de su cuarto no podía ver con
claridad
qué o quién estaba tras el muro, que en principio
supuso
derrumbado por causas no sabía si terrenales o divinas.
Nosotros en cambio sí le veíamos, de pie, mirando
incrédulo a izquierda y derecha, sin capacidad para tomar
una
decisión inmediata.
Anselmo desapareció hacia atrás, como
sintiéndose
culpable involuntario del allanamiento, hasta la altura de
Eugène, que hasta ahora había sido su
guía,
cediendo el primer plano, y la responsabilidad, a Armando. Yo
pasé a un segundo plano -lo que no me costó
mucho-, y
Armando debió asumir, como propietario y causante del
desaguisado, que la iniciativa le correspondía.
Prudentemente, no elevó demasiado la voz. Quizá
debió hacerlo, pero le salió así.
-¿Padre? ¿Padre Mariano?
–preguntó, como si no le conociera.
El cura se dio por aludido, pero no avanzó. Tan
sólo frunció el ceño.
Ya se había percatado de que alguien, de este mundo, y que
conocía su nombre, era el causante de su sobresalto, porque
podía ver, al menos, una silueta oscura tras los cascotes
que
cubrían su sillón, perteneciente a alguien que
además parecía conocerlo a él.
Empezaba a pasar
del susto al enfado, cuando Armando, rodeando el tresillo, caminando
con precaución sobre los cascotes, se dio a conocer.
-¿Usted? –acertó a decir el cura.
Armando finalmente no había podido evitar mancharse, y
trataba de solucionarlo, al tiempo que iba diciendo:
-Disculpe, don Mariano, ¿Podemos subir a explicarle...?
– y señaló hacia la escalera.
Armando ya había recuperado su aplomo de empresario avisado,
y
nos invitó a seguirle; también a Anselmo, que
todavía portaba el pico. Éste se deshizo, con
escaso
disimulo, del arma homicida, y salió el último,
aunque no
el menos importante...
Mientras Armando cogía por el hombro a don Mariano,
guiándole hacia arriba hasta donde la escalera se lo
permitió, empujándole con descaro para vencer su
resistencia, Eugène y yo, y Anselmo detrás
nuestro,
saltamos sobre los cascotes e hicimos la misma ruta hacía lo
que
debía ser la casa parroquial.
Don Mariano resultó más comprensivo de lo que su
atuendo clerical podía hacer imaginar.
Le convenía, por otro lado, llevarse bien con Armando.
Y al final acabamos, en su rústica mesa, en un aperitivo
nocturno de cecina de ciervo, de la que tenía el restaurador
de
enfrente, regada con reserva de la marca de Armando.
Sólo Anselmo se retrajo un poco, pensando que don Mariano no
olvidaría que era, sin duda, el ejecutor del desastre.
Pero como don Mariano no comentó nada al respecto, tras
breve
reflexión sobre la situación, acabó,
como uno
más, a nuestra mesa redonda, escuchando con poco
interés
viejas historias que justificaban el aprovechamiento particular que don
Mariano hacía de aquella habitación, y haciendo
gasto de
la cecina y del vino.
Cuando nos despedimos de Armando, saliendo por la puerta de la
vicaría, Eugène y yo ya habíamos sido
víctimas de la graduación del reserva de Armando,
y
volvíamos, con cierta cara de felicidad estúpida,
hacia
el Golf, que se veía aparcado más abajo de la
casa
parroquial, iluminado por las farolas fernandinas de la entrada a la
bodega, mientras Armando quedaba haciendo planes con don Mariano, al
que empezaron a sonar bien los proyectos del bodeguero -que sin duda
improvisaba-, sobre una utilidad más lucrativa de la Cripta
Privada de Godoy, y Anselmo, que, al no tener otra misión
inmediata, daba cuenta de los restos de cecina y vino tinto, mientras
esperaba la ocasión de desaparecer, después de
encontrar
la ocasión de ser pagado, a poder ser de inmediato, por su
dura
tarea nocturna.
Eugène rió cuando nos subimos al coche, y no
abandonó su cara sarcástica. Pero no dijo nada
más
durante todo el corto viaje.
Me abandonó en el portal de mi apartamento, y dijo hasta
pronto.
Yo me subí, sólo a mi pesar, a dormir.
|