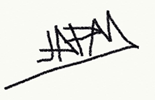|
Y
residía, por el momento, en Aranjuez.
Había elegido su "Nik" en un reciente viaje al castillo de
Tomar, en Portugal, siguiendo el argumento de una novela de Umberto Eco
sobre los templarios.
Llevaba varios meses en Aranjuez y pensaba viajar luego a Grecia, por
ello coincidimos en aquel foro de la embajada de Atenas.
Había detectado el .es de la referencia, como yo no lo
había hecho con el .fr de la suya: No tenía
acento,
porque era francesa de padre español.
Su principal obligación era viajar, porque su padre
había
hecho dinero importando trufas desde Soria a París,
vía
Burdeos, y su hija pequeña, Eugène, estaba viendo
mundo,
previo obligado a conseguir su doctorado en una prestigiosa universidad
inglesa, para la que estaba preparando su Tesis.
Despreocupada, en general, tenía una memoria admirable para
los
datos y por lo que pude apreciar nefasta para las citas: Nos
habíamos citado en la terraza del restaurante italiano que
hay
frente a la biblioteca -un sitio muy céntrico para mi gusto,
aunque desierto a aquella temprana hora de la tarde-, y acababa de
llegar tan sólo cuarenta minutos después de lo
acordado,
como atestiguaba una pinta de cerveza casi vacía sobre mi
mesa.
Se sentó, sin preguntar quién era yo, me
evaluó en un vistazo y empezó:
-Hola insacular. He buscado insacular en el diccionario, y la
ocurrencia es divertida, aunque poco musical. Me llamo
Eugène,
Eugenia vamos. Me gusta más Eugène, pronunciado
Euyin.
-Hola. Me llamo Juan. Suena bonito
“iullín”...
-Dí mi nombre verdadero. Mi nombre editorial era conocido,
pero
no así mi imagen. Intenté con cierta pereza -
consecuencia de mi aislamiento-, añadir algo más,
tratando de ser simpático, educado, pero...
-Bueno, tu inglés no es tan malo como tu francés
Puso un pequeño bolso negro de tela, quizá seda,
que
parecía contener algo pesado, a su izquierda.
Volvió a
mirarme de cabeza a cintura, sus dos brazos desnudos sobre la mesa, sin
dejar de sonreír de forma algo burlona, que yo no supe
interpretar, o preferí no hacerlo.
Se había sentado frente a mí, de forma que sus
senos,
mostrados generosamente, eran mi visión más
obvia, bajo
su cara -porque no era muy alta-, y la hendidura de su busto, que
asomaba tras su camiseta negra con tirantes por hombreras
(evidentemente no llevaba sujetador), era visión obligada
desde
mi altura, sentado.
Pensé que era muy joven; me esforzaba en mirar a sus ojos,
pero
no era fácil. Se movió para acomodarse, hizo
seña
al camarero, que no estaba muy ocupado, y no paró de hablar:
-Mi madre dice que prefiere Atenas. A menudo pasa allí
semanas,
lejos de la temporada turística -pidió un
refresco
"light", que yo no conocía, pero que no
sorprendió al
camarero-. Yo la encuentro un poco agobiante. Menos que
Nápoles,
de todas formas...
-¿Cómo me has localizado? –pude
intercalar, con poca fe en ser escuchado.
-¡Ah! Te había visto por aquí
-sonrió ante
mi cara de sorpresa-. Este pueblo es muy pequeño para
ocultar a
alguien tan chocante.
Fruncí el ceño, mirándome hacia abajo,
hasta las
sandalias, no encontrando a qué se refería.
Volví
a mirar a Eugène, aún con el ceño
fruncido.
Ella rió un momento, y siguió hablando sin dar
explicaciones.
-... claro que en Nápoles están Capri, Sorrento,
Amalfi...
-¿No serás periodista? -interrumpí
algo alarmado.
-No ¿Por qué? -ahora sí
levantó un poco el
arco de sus cejas-. Pero no me has dicho quién eres
tú.
Ahora no sabía si enfadarme o reírme: Al fin
lograba una pequeña ventaja.
-¿No lo sabes? -deshice el rictus de enfado.
-Sé que eres muy discreto –me espetó
mientras
movía levemente hacia los lados su redonda cabecita, marcada
por
un corte de pelo bastante apurado que mostraba con orgullo sus
pequeñas orejas, dirigiendo alternativamente al extremo
correspondiente de sus redondos globos oculares un iris de tono
avellanado brillante, en forma exagerada, como si alguien que nos
vigilara nos pudiera escuchar.
No había nadie en cien metros a la redonda, salvo el
camarero,
aburrido, que charlaba con alguien que había tras una
ventana
con mostrador que le servía de comunicación con
el
interior del bar sin necesidad de entrar y salir por la puerta, al otro
lado de la carretera; porque la terraza ocupaba el centro peatonal de
una de las avenidas arboladas típicas de Aranjuez, y al
camarero
le era preciso cruzar entre la circulación - ahora casi
nula-,
para atenderla.
Acabada la broma, enfrentó mis ojos, entrecerrando los suyos
en gesto de adivina, con los brazos cruzados sobre la mesa.
-Sé que te interesa la mitología, porque te he
visto
pasear por las fuentes del jardín. O lo he supuesto, y no me
equivoqué –puntualizó-.
-Sí. En forma circunstancial... -dije, sin comprometerme-.
Apoyó su codo derecho sobre la mesa de resina, que se
movió peligrosamente, y su mano en su barbilla, en papel que
quería ser de investigador. Su brazo izquierdo colgando. Su
busto -muy cercano ahora-, mostró un pequeño
lunar sobre
su seno izquierdo, casi dentro del canalillo que delimitaban ambos...
Instintivamente, me eché ligeramente hacia atrás,
miré también a los lados (seguía sin
haber nadie),
con menos gracia que ella, eso sí; volví a
adelantarme y
a tratar de mirar hacia sus ojos brillantes. Pretendía decir
algo, opinar sobre sus impertinentes pesquisas, buscando una aguda
respuesta a su avance físico, balbuceé algo...
-Veamos -se me adelantó ella, obviando mi descarada
inspección de su físico-: Alguien interesado por
la
mitología griega, y sin embargo preocupado por los
periodistas.
No eres un catedrático, ni estas relacionado con la
educación. Ni un espía. Los espías
intentan pasar
desapercibidos...
-¡Pues mi intención era... ! –tampoco
pude concluir esta vez mi explicación.
-Si fueras un espía -concluyó-, hubieras sido
denunciado
hace mucho tiempo. Además, por aquí no hay gran
cosa que
espiar. Más posibilidades: ¡Eres escritor!
Mis cejas se elevaron en forma elocuente.
-¡Vale! Eres escritor -sonrió-. Conocido, porque
lo de los periodistas...
-¿Pero quién eres tú? –quise
cortar con un
principio de molestia creciente. No me agradaba el juego de las
adivinanzas: Tenía la sensación de una
situación
infantil, y su apresurada biografía no sonaba satisfactoria.
¿Cuantos años tendría ella?
¡Sólo me
faltaba ser denunciado por una menor! Esto complacería,
supuse,
a mi editor, pero no era mi idea sobre como conseguir publicidad
gratuita. Antes de que pudiera alcanzar ninguna conclusión
que
aclarara mis dudas ella adoptó un curioso tono serio en su
voz y
en su semblante, como dando por suspendidas abruptamente las
presentaciones para entrar en materia, lo que me obligó a
escuchar, con la atención dividida entre sus explicaciones y
sus... ¡que no sabía bien dónde mirar!;
sus ojos
poseían una cualidad suavemente penetrante.
En resumen, me contó una historia -bastante incoherente-,
sobre
una Tesis referente a la crónica local que quizá
me
interesara, y me invitó a participar en su
investigación.
Según su desquiciada mente -aspecto éste de su
desvarío que noté enseguida-, yo estaba de alguna
forma
marcado para seguir la pista que condujera a cierto conocimiento oculto
sobre cuyas huellas ella se hallaba.
En otras circunstancias anímicas más normales, la
hubiera mandado, educadamente o no, a paseo.
Pero no lo hice, error que todavía estoy pagando.
(...)
-¿Y por qué piensas que te voy a ayudar a
encontrar... esa pista? –mi tono no era relajado.
-Ya te dije que tienes la marca.
-¿Otra vez? –Y sin embargo, el Zahir
atravesó
fugazmente mi mente. Lo que no evitó que mi cabreo
aumentara.
Empezaba a pensar que me había equivocado buscando a
Sereira; al
principio me pareció buena idea, una aventura inocente que
me
podría ayudar con mi novela.
Ahora no le veía encaje: Este personaje no pertenece al
mundo de
Ginger, es demasiado independiente y seguro; me está
apartando
de mi argumento, para llevarme a otro dudoso.
De momento, había quebrado mi rutina -y mi siesta-, a cambio
de
una complicación ridícula: Deseaba encontrar una
excusa
urgente y eficaz para irme de allí y no volver a tropezarme
con
ella. Era demasiado joven para mí. Esta chiquilla no debiera
estar conmigo, ni aquí, ni a esta hora, ni a ninguna. Y yo
tenía cosas más importantes que hacer que atender
a su
incipiente paranoia.
Debiera mostrarme brusco y desagradable, para que se sienta ofendida,
poder discutir, levantarme e irme sin despedir.
Lo intenté:
-¿A qué hora dices que quedamos?
Me sorprendí a mí mismo. Es lo que,
imprudentemente, me
salió, en contra de mis supuestamente firmes intenciones,
como
contestación a su argumentación, según
la cual sus
estudios conducían a una construcción
subterránea
que se hallaba en una pedanía cercana a Aranjuez...
-Como a unos cinco kilómetros –precisó
ante mis
convencionales y desinteresadas indagaciones sobre la
situación
de aquel remoto lugar.
-Para llegar allí, necesitaríamos un
vehículo
–una parte de mí aún intentaba eludir
el compromiso.
-Claro –No levantó la vista- Cogemos el
mío.
-¿Tienes coche aquí? –se
suponía que estaba
de turismo cultural. No pensaba que la situación
económica de los Erasmus fuera tan desahogada...
-Tengo alquilado un Golf. Para andar por los alrededores.
-Yo tengo carné... –la miré dudoso: Un
Golf habla
de quien lo prefiere-. Pero hace años que no ejerzo. Lo
evito
siempre que puedo.
-Lo hubiera adivinado –sonrió. No sé
que quería insinuar-. A mí me gusta conducir.
-¿Dónde tienes la
“máquina”?
–pregunté para ganar tiempo, en un
patético intento
de acercarme a lo que supuse un lenguaje acorde a su edad, mientras
meditaba qué podía significar exactamente
“ a
mí me gusta conducir”.
-¿Es que quieres ir ahora mismo? –se
extrañó, considerando mi evidente
majadería-. No
parece buena idea. Está fuera de la población y
se
hará de noche pronto. Son ya las nueve.
Se me había pasado el tiempo volando...
Ni siquiera había advertido cómo la terraza, al
frescor
del atardecer, se había llenado de gente que nos rodeaba en
ascendente algarabía.
-Parece que conoces bien el lugar –comenté sin
pensar,
mirando alrededor, tratando de situarme, haciendo más
notoria mi
estupidez-.
-Forma parte de mis obligaciones académicas –su
seriedad
ahora pareció algo artificial-. En estos momentos conozco
este
pueblo y su historia mejor que el Cronista Oficial de la Villa.
-¡Me alegro! –mentí; pero
mordí el anzuelo-: ¿No habías
tropezado con esta pista antes?
Me miró misteriosa, pero sonriente.
-Te estaba esperando. Estaba sobre la pista, pero necesitaba que
vinieras. He estado estudiando posibilidades, y esa era la mejor.
-¿Me estabas esperando? –Eso no me
gustó nada-. ¡Explícame eso!
-Sabía que aparecerías –miró
alrededor,
retóricamente porque podía estar segura de que
nadie nos
prestaba atención-. Tienes la marca.
-¿La marca?¿Otra vez? Tu no esta bien de
aquí...
–hice un gesto explícito con el dedo sobre mi
sien-
¿Has venido a reírte de mí?
-No. Lo que pasa es que a lo mejor no debería hablar antes
de
tiempo – arguyó, como arrepentida- ¡Da
igual!
–decidió finalmente-. Me fío de ti.
Cuando yo iba a contestar un “¡gracias!”
que
pretendía que sonara irónico, sorpresivamente,
puso su
mano sobre la mía, encima de la mesa.
Esto me desconcertó.
Noté un poco de frío al principio. Enseguida la
volvió a quitar. Bajó la cabeza,
dirigiéndose a su
busto, pero levantando a la vez la vista, bajo sus pestañas,
hacia mis ojos, con aquella expresión un poco
pícara que
me iba siendo familiar: Mis ojos que hacía rato no
podían
evitar el vistazo inconsciente hacia sus senos, que evidentemente ella
no intentaba ocultar.
Indicaba, desde luego, el lunar que destacaba sobre su seno izquierdo.
-¿Eso es la marca? –dije entre divertido e
incrédulo. Empezaba a cansarme un poco esta muchacha que
pretendía saber tanto y controlar en exceso. Empezaba a
dejar de
ser divertida.
-Tu marca no es visible –se puso seria otra vez-. Es
más
bien una actitud, unas circunstancias... Sé que no me
equivoco.
Me empezaba a cargar la situación, y el hastío se
reflejaba en mi expresión, sin duda. No era lo que yo
había esperado.
Evidentemente, me repetía en plan defensivo,
había sido un error haber buscado a Sereira.
¿Y si, como insinuaba, yo había sido inducido a
encontrarla?
No era posible.
¿Y qué si era así?
Mi cara debió reflejar todas estas dudas: Según
Marta, la
secretaria de Ángel, el disimulo no es mi especialidad. Y lo
creo.
Sereira (Eugène), se percató de todas mis
reflexiones, y
pareció adivinar mis preguntas que, de alguna manera,
empezó a contestar.
-No me río de ti, si eso es lo que piensas
–continuaba
seria. Siguió:-. Aunque sí resultas un poco
gracioso. Te
he buscado y te he encontrado. Lo de la marca puedes considerarlo, si
quieres, una forma de hablar, una broma simpática...
No le veía la gracia. Hice amago de decir algo. Incluso
inicié un taco: Me hizo callar presionando suavemente con su
dedo índice sobre mis labios, que se habían
acercado a
ella en un impulsivo arranque de indignación.
(Marginalmente,
anoté que era zurda, como si eso supusiera una ventaja para
mí).
Yo me había alterado y avancé sobre la mesa,
empujando su
mano hasta que la retiró, hasta enfrentar su cara desde
bastante
cerca.
Durante un instante, noté algo de prevención en
su
expresión. Pero enseguida volvió a su actitud de
seguridad. Tras un breve silencio tenso por ambas partes, ella
prosiguió, como si tal cosa:
-Hubiera podido localizarte y contactar contigo directamente, como
estudiante o colega. No hubiera sido extraño. Pero
tenía
la opción de conseguir que fueras tú quien me
buscara. Al
fin y al cabo, a las mujeres nos complace más esa
situación...
Traté de simular que no estaba molesto, con poco
éxito.
Pensé, otra vez, en levantarme e irme sin despedir
¡Sí que me molestaba!
Pero callé, y no me levanté.
Pudo la curiosidad. Y como ella permanecía callada, al fin
pregunté:
-Pero ¿Cómo pudiste... ?Además
–cabreado-
¡Tú no eres una mujer!¡Eres una
cría!...
-Es más sencillo de lo que piensas –No
pareció
ofendida, sino pensativa, mirándome a los ojos-
Tengo,...”amigos”,... para los que interceptar un
correo
electrónico es un juego de niños. Sólo
había que esperar la oportunidad, que no podía
faltar, y
confiar en que picaras el cebo. Insisto en que no era la
única
forma. Pero, ahora en serio, era mejor así. Y es cierto que
me
gusta más.
-¡Juegos de niños! –elevé la
voz- ¡Lo
que yo decía! ¿De verdad tenéis
interceptado mi
correo?
-No exactamente. No hace falta llegar a eso, aunque no hay dificultad
para quien sabe hacerlo. Tu correo, además, es de los
gratuitos,
con una privacidad casi nula.
-¿Esa es la privacidad que prometen las
compañías?
–me pregunté a mí mismo, aunque en voz
alta.
Ahora yo estaba preocupado. Calculaba cuánto
podían saber
de mí a través de mi correo
electrónico esos
“amigos” de Eugène. No gran cosa.
Noté que el
blanco de mi enfado estaba cambiando hacia aquellos indiscretos
desconocidos, y estúpidamente me alegré.
-Confórmate con saber –continuó- que es
fácil. Lo complicado fue organizar un encuentro como
éste
en forma que pareciera que lo habías provocado
tú. Ya da
igual; lo prefiero así. Pero como ves, tampoco el sistema
era
importante: Sólo era un juego que sugerí yo.
Ante su contrita confesión, simulé mi enfado,
aunque
sentía que iba remitiendo. En cualquier caso, ante lo que
quise
entender como una recién adquirida ventaja,
insistí:
-¡Conque jugando!¡Vaya cría descarada!
–Quería ser ofensivo.
-Lo siento. Lo encontraba divertido, pero disculpa si te he ofendido.
Pensé que sería más fácil
así. Ahora
veo que era una tontería, pero no me arrepiento: Si hubiera
sido
yo quien te hubiera abordado, ahora estarías más
prevenido contra mí, y no estaríamos hablando
como lo
estamos haciendo. Como ves, al final era la mejor solución.
Me sabía manipulado, pero su actitud en tono de disculpa me
desarmó; ahora la curiosidad empezaba a superar a la ofensa.
Volví a mirarla, con ojos de varón.
Ella me observaba atentamente, como si de nuevo quisiera adivinar el
encadenamiento de mis pensamientos.
Espero que no tuviera éxito, porque,
extrañamente,
había retornado Sereira, y me avergonzaría que se
diera
cuenta de por dónde evolucionaban. Aunque quizá
me
volví a detener en exceso sobre sus senos, su
“marca”,...
En cualquier caso, pareció satisfecha con su propia
interpretación de la situación.
Volvió a sonreír, volvió a tocar mi
mano, como acariciando a alguna fiera peligrosa.
Ladeó la cabeza hacia su derecha, ofreciendo su cuello largo
y
delgado en señal de sumisión, como el lobo que,
perdida
la batalla, ofrece su cuello al vencedor, sabiendo que así
será perdonado...
Pero ¿quién había perdido
qué batalla ?
La adulación puede hacerse abiertamente, siempre y cuando se
trate de un hombre, recordé, para disculparme a
mí mismo.
La cita quedó en pie.
|