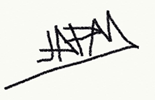|
La primera vez que tuve
conciencia del Zahir, como quise identificarlo, fue al ir a comprar el
pan, en salida programada de las escasas a las que mis necesidades me
obligaban.
Pero habituado como estaba -sin dejar de ser estúpidamente
educado-, a no prestar atención a lo que sucedía a mi
alrededor y olvidar lo máximo posible, el hecho
permaneció en el borde de mi inconsciente hasta varios
días después.
Me engañaba, claro, en cuanto a mi capacidad para olvidar,
porque ahora mismo puedo -y voy a hacerlo-, reproducir casi palabra por
palabra y gesto por gesto todo lo que pasó en aquellos pocos
minutos.
Lo hago porque deseo que la repetición de hechos triviales me
ayude a quitarle importancia a la cadena de sucesos que siguió,
y quizá me influya a mí mismo a la hora de tomar una
decisión que ya no puedo retrasar; para lo que no me siento
capacitado en soledad.
(¡Cómo echo de menos a Eugène! Su
estrambótico análisis de las situaciones para llegar a la
que consideraba la mejor de las soluciones, transmitiendo seguridad; su
intrépida decisión, que añoro ahora; su
osadía irresponsable... ¡Cómo tornan recuerdos de
algunas largas, lentas, escasas noches compartidas con su cuerpo y su
olor, y su piel suave, sus revelaciones increíbles, sus
fábulas, sus comentarios socarrones, su risa pícara
cuando ponía en evidencia mi ignorancia...
¡¿Dónde estará ahora?).
Ahora son las ocho de la tarde; demasiado temprano para mis hábitos.
Mi rutina ordena que no me siente ante el ordenador antes de las diez,
ya de noche; revisar antes alguna nota que pretendo necesitar en
Google, perderme cuando encuentro detalles que no me interesan en
absoluto, pero que me sorprenden o enganchan, navegar...
Pero sin prisa; sobra tiempo para llegar a mi objetivo, si existe tal.
Si no existe, aún mejor: probablemente he dado con alguna clave interesante.
Juego con el solitario que trae el sistema operativo, marcándome
retos complicados (No se puede colocar un rojo si no existen tres
negros de picas antes,...) para que la distracción
nirvánica dure más.
La radio, siempre encendida, marca la hora exacta de relegar el PC, la
sintonía para pasar al trabajo en el portátil, donde
sólo habita un editor bastante caro, propiedad de la editorial,
y la conexión remota que garantiza que no voy a cometer ninguna
torpeza informática: donde se ocultan mis personajes al acecho
de adquirir vida propia.
¡Bendita rutina!
Sólo rota cuando Eugène decidía llamar, a
cualquier hora después de las diez, para alguna urgente consulta
que normalmente requería frenética actividad hasta bien
entrada la mañana.
¡La vida del escritor profesional es dura a veces!
Pero a las cinco de la mañana de este próximo 24 de
junio, tras la fatídica Noche de San Juan, y sabiendo que
Eugène no llamará, algo o alguien puede llamarme.
Cuando ese momento llegue debo estar listo. Debo tener terminado este documento.
O esta novela, si mi decisión es huir:
Enviaré a mi editor la versión expurgada, (marcar,
cortar, pegar, copiar...) y pretenderé que se trata de una nueva
producción de Juan T. Volta; aunque en la editorial
sospecharán cuando les explique que el original está
acabado tan pronto.
Da igual: Si decido publicar, mejor me pierdo por las Rías Bajas
unas semanas más, y envío luego el archivo de la novela,
para dar apariencia de normalidad; definitivamente enviarla ahora
resultaría tan sospechoso como increíble.
Entonces esperaré, angustiado, no ser localizado antes de tiempo.
Si decido confiar en el Zahir, en la marca y en sus implicaciones,
vaciaré e inutilizaré el disco duro del portátil,
el de la editorial, sabotearé las protecciones, me
prepararé un té negro cargado y sin azúcar,
abriré la botella de JB que me llevó Ángel a la
estación, y esperaré, de nuevo, ligero de equipaje, a que
pasen a recogerme (¿me paso la vida esperando?)...
Pero ya basta de auto compadecerme; estábamos en la panadería, en realidad pequeño supermercado de barrio.
Físicamente pequeño, aunque repleto de las cosas
más insospechadas, con sus refrescos, su leche, sus condones,
sus cuchillas de afeitar y sus chicles por si se acaba el cambio, junto
a la caja registradora, siempre abierta.
Y su cajera, a la sazón hija de la propietaria, tras la
registradora cargada de céntimos sobre el abigarrado mostrador.
Aprendí de oídas que se llamaba Mila, aunque no
llegué a usar su nombre con suficiente confianza hasta estos
últimos días, que nos han unido con extraños lazos
íntimos...
Como mi capacidad de concentración es todavía buena, a
pesar de todo, almacené en mi inconsciente el dato
fotográfico que después me asaltaría, sin dejar de
perfilar mentalmente algunos detalles relacionados con la historia que
ocupaba casi toda mi atención.
Ahora entiendo por qué la parte del argumento de la novela que
se desarrollaba en mi imaginación iba a ser posteriormente el
desencadenante de mi recuerdo, al reproducirse en la realidad la escena
que yo había pergeñado. Hace unos meses.
Varios meses ya oculto voluntariamente, cerca de Madrid, pero
suficientemente lejos. Aislado de amigos y conocidos que me
distrajeran, mi trabajo avanzaba satisfactoriamente, a mi juicio, y en
lo social ya había formado mi círculo de amistades
superficiales, fomentadas por la evidente provisionalidad (yo
había dejado claro que no pensaba permanecer mucho tiempo en
Aranjuez, el pueblo que me convino porque era allí un
desconocido, al igual que el pueblo y sus gentes lo eran para
mí, aunque no había explicado el motivo de mi estancia,
para no alentar la desbocada imaginación de sus despreocupados
vecinos).
Un par de meses largos de concentrado trabajo que habían
perfilado mi nueva producción, superadas ya las etapas de
recopilación de datos, ambiente y personajes, que traía
abocetadas desde Madrid, encontrándome de nuevo, como en otras
ocasiones, materialmente dentro de la historia, participando de forma
enfermiza de las vicisitudes y temores de sus personajes, que ya me
reclamaban independencia, teñían la realidad y me
invadían con exigencias a las que no siempre me podía
negar, y me retrotraían a aquella sensación placentera y
febril que ya conocía.
En realidad, flotaba ajeno a la realidad. Me era imposible discutir con
nadie, y mi estúpida sonrisa debía ser notable: pero a
mí esto me servía de tapadera.
Los ratos perdidos en que, por obligaciones domésticas, no
podía seguir escribiendo -hacer la cama, al menos una vez a la
semana, afeitarme (eso lo podía dejar correr), comer, comprar el
pan y la leche,...- eran los peores, porque los personajes se revelaban
con mayor fuerza, sabiéndose dueños de la
situación; porque no podía argumentarles u obligarles a
actuar según mis órdenes: A menudo me modificaban el
argumento aprovechando, por ejemplo, que yo me confundía con el
cambio de la barra de pan, intentando hacer cuentas con esas monedas de
cobre tan poco intuitivas.
Y la sonrisa turbadora de Mila, la panadera, me perdonaba la vida, que
yo evidentemente había puesto en sus mórbidas manos.
La conciencia de que eso no era del todo cierto yo la interiorizaba, y
al exterior tornaba aquella sonrisa estúpida de "guiri"
indicando agradecimiento, con lo que Mila, aparentemente, se daba por
satisfecha y me volvía a perdonar mi despiste y mi vida, tan
"misteriosa", parecía insinuar burlona.
Como ya conozco la sensación que me produce escribir,
pensé con satisfacción profesional que si yo disfrutaba
el resultado interesaría hasta el punto de que el producto fuera
vendible. Viendo el relato crecer y desarrollarse, era muy probable que
al futuro lector le agradara; desde ese punto de vista, estaba
tranquilo, y la historia me mantenía en tensión.
Pero me he vuelto a despistar, disculpa...
La panadería estaba en una calle estrecha y formaba parte de un
antiguo edificio con corrala, similar a muchos otros de los que abundan
en Aranjuez.
-Hola. Por favor, una barra de pan -casi supliqué, como si no fuera conocido de al menos otras veinte barras más-.
Mila, sin contestarme, hablando con la parroquiana que se apoya en el
mostrador -a la que mira con sonrisa cómplice-, continúa
con el cotilleo local, en voz innecesariamente alta.
Mientras, me alarga ya envuelta en papel gris la barra de pan que
había preparado cuando me vio llegar a la misma hora de todos
los días a través de la ventana de barrotes de hierro
fundido que daba a la calle, justo al lado de la máquina
registradora. Y con un gesto me pregunta, sin interrumpir su
conversación con la vecina, si también quiero leche. A lo
que asiento.
-(...) ... la novia que le han encontrado!, ¡Qué morro!,
¡Está el chico más perdido! “¡Hermoso,
vas peor qu’el reloj de la esquina del matadero!”, le
dije...-chismorreaba Mila, alargándome el pan y la leche
más allá del mostrador, en el rincón cercano a la
pared donde yo trataba de evitar quedar encerrado entre la ventana, el
expositor de refrescos –“Hay botes fríos”- y
la vecina, cuyo amplio aunque poco elevado volumen acaparaba casi
totalmente el escueto mostrador.
-¡Ay, hermoso, perdona! -La vecina (negro de pies a cabeza
indicando quizá su viudez) simula que me hace hueco en el
mostrador, sin conseguirlo, y sin renunciar a su puesto privilegiado.
Ella y su bolso de la compra, del que asoman unas escarolas de un verde
muy intenso y que ha desplazado unos cinco centímetros hacia
sí, mientras un instante me sonríe, para lo que tiene que
mirar hacia arriba, e inmediatamente vuelve a bajar al nivel de los
negros y chispeantes ojos de Mila
-Es que la chica no es de aquí, no sabía que... -Continúa la parroquiana de negro.
Entretanto yo me concentro en extraer de mi bolsillo una cantidad
indeterminada de monedas que elevo sobre la cabeza de la vecina hacia
el brazo moreno que Mila -sin dejar de hablar y mirar a la vecina y sin
mirarme a mí más que de soslayo-, eleva a su vez en
dificultosa maniobra sobre las cajas de “chuches” del
mostrador para recoger lo que sea en su palma semiabierta, la del
anillo plateado, su mano derecha.
Aunque la vecina sí que me mira descarada aprovechando la
interrupción - sonrisa forzada-, en un escrutinio disimilado con
poca eficacia.
Mila ha recogido varias monedas, que evalúa en un vistazo,
selecciona una parte que deja caer tintineantes sobre el cajetín
abierto de la registradora, recoge otras monedas, las une a algunas de
las que yo le envié, y me devuelve el conjunto que yo, sin
mirar, vuelvo a meter en el bolsillo: Sigo sin saber lo que vale una
barra de pan, aunque ha de ser una cifra muy compleja en
céntimos, porque revisando el bolsillo he descubierto muchos
tipos y valores de monedas de insospechada procedencia.
Otras veces, para eso sirven al parecer, me devuelve un paquete de
chicles o caramelos, que deben corresponder al cambio de alguna moneda
de excesivo valor que yo no había supuesto, o a que no han
tenido tiempo ni Mila ni su madre de conseguir los necesarios
céntimos para el cambio, supongo que en el banco, o en alguna de
las expendedoras de refrescos.
(Aquella mañana sí había cambio, lo
verifiqué luego, pero no encontré ninguna moneda
especial: Pienso en un Zahir).
Me apresuro a salir, cargado con el periódico adquirido con
anterioridad, el pan y la leche, pero antes vuelvo la cabeza, no hacia
la ventana exterior, sino a la que da al patio de la corrala, interior.
Allí estaba mi Zahir: Sobre la pared enjalbegada, a pleno sol, justo debajo de un ventanuco enrejado en cruz.
Una inocente mancha oscura y mate, informe, demasiado grande, en una
vertical imposible: ¿Una gota de sangre estrellada contra la
pared? ¡Qué idea más novelesca!
¿Reciente? No lo podía saber; por la distancia, y porque
esa ventana que daba a la corrala estaba habitualmente tapada por una
fila de expositores que marcaban dos estrechos pasillos oscuros cuyo
contenido no puedo ni sospechar, estantes que se intuían al
fondo, pegados a la pared, una cámara frigorífica ( otra
vez “Hay botes fríos”, y una flecha dibujada con
bolígrafo señalando la cámara) y una torre de
cajas de botellas vacías de refrescos, que aquel día no
estaban.
Éstas habitualmente tapaban la ventana y sumían el
pasillo interior en oscuridad perenne, mitigada tan sólo por la
débil luz de una única bombilla desnuda.
Por otro lado, estábamos en junio, cerca del solsticio de
verano, para el que faltaban unas dos semanas: El sol se aproximaba
ahora a su máximo recorrido, y quizá antes no
podía iluminar ese lienzo de muro en forma directa.
Era la inhabitual luz solar lo que atrajo mi vista; tuvo que ser eso.
Aquella pared corta formaba un estrecho entrante dentro del patio. Un
pasillo interior descubierto al que asomaba en su fondo cegado la
ventana de la tienda, que se adosaba a otro amplio pasillo -cubierto
éste- acceso por la puerta principal de la calle al patio
comunitario de la corrala, de la que formaba parte la tienda.
El oscuro tragaluz bajo el que el coloreado Zahir había llamado
mi atención no mostraba el pasillo de entrada a la corrala, que
no poseía más iluminación que la del portón
principal y la luz del patio por el otro extremo, y sólo
disponía en sus paredes encaladas de dos postigos estrechos,
enfrentados, que daban a sendos trasteros o almacenes; sin duda no a
viviendas por la escasez de superficie.
A uno de ellos, el izquierdo, correspondía el ventanuco que daba
al recodo interior del patio que se veía desde la tienda.
Luego supe qué había dentro.
En cualquier caso, estoy ya hablando de hechos que comprobé
posteriormente, porque nunca se me había ocurrido traspasar el
umbral de la corrala, ni encontraba motivo alguno para hacerlo, ya que
tampoco era diferente de muchas otras.
Aquella mañana, como siempre, salí rápidamente con
mi carga de pan del día. Sospecho que ante la mirada divertida
de Mila y su vecina, a las que murmuré un
tímido–“Hasta luego”- que se vio correspondido
en forma apresurada, cantarina y chillona, en dueto:
-“¡Hasta mañana!”-, casi sin interrumpir su
charla:
-()... pero ese chico, ¿no estaba estudiando en Madrid?, pues
por eso!- seguía Mila. -Ay, Hermosa! ¡Cómo sois
ahora!...- la vecina.
¿Por qué, me pregunté, si yo dije hasta luego, que
quiere ser indefinido, me contestan con un hasta mañana, que ya
presupone una seguridad que yo, desde luego, no tengo? Me halaga, sin
embargo, aunque me confunde.
Creo que aquí me miraron las dos, porque sentí sus ojos
sobre mi espalda,... y por un sospechoso silencio momentáneo,
pero yo ya estaba en la calle, buscando la corta sombra de los
edificios para aliviar el camino de retorno por la terrible estepa
castellana a lo que mi casera definía -para elevar el alquiler-,
como apartamento amueblado.
Con una obsesión inconsciente, aún sin desencadenar.
Aún no había caído bajo el influjo de la marca,
del Zahir, pero indudablemente se había instalado en mi
interior, al acecho de ser invocado.
|