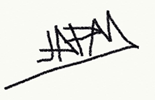|
Así que, tras hacer
algunas desganadas e imprecisas anotaciones para mi novela, que no
avanzaba, dejé el ordenador cerrándose por su cuenta y
coloqué el móvil a mano, con la vaga esperanza de recibir
una improbable llamada, y con la luz encendida, me tumbé mirando
al techo, como consultándolo, dejando que mi reloj interior
decidiera si me convenía dormir o velar.
Las funestas actividades de los últimos días me
habían mantenido bastante ocupado, hasta el punto de que tan
sólo unos pocos, discretos folios habían justificado mi
estancia en Aranjuez.
No me sentía culpable en este aspecto, pero necesitaba meditar.
He observado que, cuando duermo cara al cielo, al techo, vamos, es
cuando los sueños escapan de su habitual zona inconsciente para
ocupar la memoria consciente, penetrando en el mundo que decidimos
real, y son recordados como una actividad más.
Supongo que es ésta la causa de que recuerde en particular este sueño.
Quizá existen otros motivos, que no me interesa investigar.
Probablemente la luz del techo me sugirió el escenario: la luz
del sol de principios de verano filtrándose a través de
las hojas estrelladas del liquidambar que la primavera, que se acababa,
había transformado en tupidas y sombrías copas.
Luces cambiantes al lento ritmo del paseo, filtradas por los diferentes verdes, amarillos, rojos de sus hojas.
No conocía lo suficiente el Jardín: Tan sólo
había paseado de forma descuidada y atento a mis historias
interiores por sus avenidas arboladas y sus bosques artificiales, pero
evidentemente mi subconsciente no dejó de trabajar, porque, como
en todos los sueños, las sensaciones eran muy vívidas y
particularmente precisas, acaparando detalles indudablemente reales.
Sin duda la imaginación y mis temas ocultos completaban sin pudor los detalles.
Miraba al cielo, y sentía la húmeda bruma que levantaba al andar.
Al frente una abertura en la arboleda, a cielo abierto, azul y limpio de nubes, incluso de aves.
La Montaña Rusa se dibujaba sobre el fondo nítida, como una tarta de brócoli.
Sólo verdes oscuros, salteados de grises troncos de
plátano. Y en su cúspide el pabellón de madera que
servía de mirador, entre otras funciones más privadas que
permitía su situación privilegiada.
El camino se veía despejado, y avancé decidido, pero sin
prisa, hacia la salida del húmedo túnel que se
defendía aún del verano mesetario.
El claro no parecía grande.
El tupido bosque bajo, cercano, ascendía sin interrupción. Sólo el mirador, arriba.
El agua de la acequia de ladrillos macizos refrescaba, cantarina en su
discurrir, la solanera. Cruzaba transversal, pero se interrumpía
para cruzar subterráneo mediante sendos sifones que
permitían seguir el camino de tierra invadido de grama seca.
La corriente de agua encauzada marcaba una aduana siempre abierta: La
puerta del bosque nunca estaba cerrada para penetrar en él.
La distancia prometía una subida suave. Sólo en lo
más alto las piedras desnudas anunciaban un final abrupto.
Nada más entrar en el bosque bajo, el sol casi desaparece. El
piso se vuelve húmedo, cubierto de musgo tupido, y un vapor de
hojas podridas, gélido, sube por la espina dorsal; los troncos
gruesos -retorcidos y gruesos-, ancianos, nacen sobre la alfombra verde
oscuro y se ramifican de inmediato, formando una bóveda baja e
impenetrable; sus raíces superficiales abrazan la tierra en gran
extensión; la hiedra cubre el piso, respetando un estrecho
sendero, casi invisible; macizos de reptantes, yermas, fresas
silvestres salpican el verde, oscuro tapiz, donde difícilmente
alcanza la luz del sol; la abundante hiedra trepa por los troncos
más viejos o enfermos, al borde de la decadencia, salpicados de
obscenos hongos sus troncos; restos de esparragueras secas, granadas el
año anterior, sobrenadan amarillas cercanas a los verdes
espárragos trigueros que las sustituirán el
próximo año.
Un gélido vapor toma consistencia y crece.
Al caminar, un sordo eco húmedo sobre el estrecho sendero de
tierra sube junto con una sensación de alfombra mullida y
pegajosa.
El vapor se eleva en jirones de niebla, formando espirales
galácticas, torbellinos lentos, hasta hacer desaparecer el suelo
visible.
Las ramas se hacen aún más bajas y amenazantes, hasta
impedirme caminar erguido. La niebla superficial, incoherente y espesa
llega hasta mis rodillas; ya no veo mis pies.
Extrañamente, el estrecho sendero sigue visible delante de
mí, y avanzo arrastrando la niebla que se opone a mi progreso
como si de una corriente de agua se tratara, empujando con mis muslos,
agachado, moviendo espasmódicamente los brazos como si me
pudiera apoyar en el aire, pero tratando de no rozar las ramas y los
líquenes colgantes, que tienen un tacto fungoso.
La niebla moldea el curso del sendero por delante de mí, en
absurdas curvas entre la bóveda vegetal que forma un
túnel oscuro.
Mi avance es cada vez más dificultoso, y gotas de sudor frío empapan mi frente y mi camisa.
La oscuridad se vuelve casi absoluta: Pero no pienso en retroceder o descansar.
De pronto, delante, un círculo de luz se filtra por la enramada;
el frío que ha penetrado en mis huesos parece remitir con su
visión. Es una luz fría y gris, pero contrasta con la
oscuridad total, y se amplía hasta hacerse transitable.
Traspasado el gris umbral luminoso, el piso de tierra húmeda
continua un trecho, pero los arbustos bajos han desaparecido.
En su lugar, árboles de troncos plateados y gruesos, cuyas ramas
más cercanas al suelo superan con mucho la altura de un hombre,
se reparten en una extensión inmensa.
Troncos gris plateado, gruesos y lisos, copas elevadísimas, con
destellos de rayos solares que atraviesan las altísimas copas en
algunos puntos, semejan una columnata de catedral gótica
desordenada, sin crucero ni oriente.
La luz llega atenuada y las columnas grises se dibujan difuminadas en
brillo mate; los diversos portes de los troncos se resuelven en
cilindros de diferente calibre, excesivamente regulares, formando
extraños polígonos irregulares con la dispersa
distribución de la planta de la natural columnata.
No se ve el final de tan extensa cúpula, mientras que a mi
espalda, la barrera vegetal por donde accedí a la pro-naos ha
desaparecido; no me he vuelto para mirar, pero lo noto: Me encuentro en
el centro de una alta bóveda interminable, sustentada por
columnas que quizá rozan las nubes.
El piso de tierra, liso, está salpicado de reptantes plantas,
pequeñas islas verdes, yermas y algo tristes, como en
recesión, arracimadas en torno a algunos troncos protectores.
La luz difusa no parece proceder del cielo; de arriba tan sólo
se filtran delgados y escaso rayos brillantes, que motean la tierra
reseca dibujando marcas incomprensibles y dinámicas ante el
movimiento de las hojas por la brisa en las alturas, que no puede
llegar al suelo; el apagado resplandor que ilumina el conjunto parece
proceder del suelo.
El silencio resulta apabullante, asfixiante. La circulación del
aire, a ras de suelo, inexistente; esporádicamente, un crujido
lejano, en las alturas, delata algún movimiento animal, y alguna
leve ramita cae sobre alguna mota de luz, haciendo variar el
significado de la clave de puntos que se dibuja sobre el piso: Punto
rama, punto punto, rama punto,... una clave que me es desconocida,
aunque vagamente familiar, musical.
Camino lento, sin sentido de la orientación, algo mareado y
cansado, mirando a derecha e izquierda, adelante y atrás, sin
encontrar referencia alguna. Todos los troncos parecen iguales.
Sin embargo ello no es cierto.
Tanto la calidad rugosa, como el dibujo sobre su piel, como su tamaño, los diferencia al prestar atención.
Elijo uno que me parece más grueso y trato de rodearlo, a cierta
distancia porque gruesas raíces que se extienden en forma radial
sobre la tierra lo elevan sobre el piso marcando un círculo
asombrosamente lejano del tronco principal, y no permiten acercarse a
él.
Es inmenso.
No consigo llegar al punto de partida.
Las raíces forman recovecos, puentes, grutas, quizá
habitadas por silenciosos gnomos, cultivos de fresas a su sombra,
hongos vestidos de camuflaje, setas moteadas de amarillo, azul, rojo;
un hongo especialmente grande se adhiere al tronco como una marquesina
a cuya sombra la minúscula vida del bosque húmedo
florece. Le da un rostro al árbol, que parece a punto de decir
algo, quizá un aviso, quizá una amenaza.
Creo que he dado la vuelta entera, pero no lo sé.
Espero que el árbol hable, pero no hace nada.
El paisaje parece siempre el mismo, y el silencio pesa.
Me distrae una sombra, lejos, que rompe la homogeneidad, como un aura
veloz, y se esconde tras un tronco, que intento no perder de vista.
¡Hacia allá! ¡En línea recta!
Me apresuro a alcanzar el sitio, corriendo.
Mientras corro con la vista fija, a mi derecha, lejos, veo por el rabillo del ojo una sombra que cruza entre dos troncos.
Me vuelvo rápidamente, y corro hacia allá. Cambio de ruta, derecha, rápido.
A mi espalda. Indudablemente, una mirada se clava en mi nuca.
Me vuelvo de golpe. ¡Nada!
No.
Un retal de gasa, una estrecha cinta azul cielo, flota tras un tronco cercano, movido en ondas por una brisa que no existe.
¡Allí!
Fijo la vista y corro.
Ya no está.
Vista a la derecha, a la izquierda. Allí a la izquierda.
Es el borde de un vestido azul celeste, con una estrecha banda dorada.
Está muy cerca y corro hacia allá.
Al llegar, no queda más que el vacío, la huella muda de algo que estuvo y ya no está.
Una mirada a mi espalda. Me vuelvo y una figura azul, un rostro sin facciones, se oculta y reaparece tras otro tronco diferente.
Una cara.
Eugène sonríe y desaparece. Aquí al lado. Me apresuro a llamarla.
-¡Eugène!
Mi voz parece no llegar a ninguna parte, pero ella aparece cercana. Ya
no viste túnica, sino shorts y camiseta sin hombros, negra.
Cuando alcanzo su posición, ya no está. El tubo yace sobre la hierba. Lo tomo, y miro alrededor. Vuelvo a llamar:
-¡Eugène!
Camino subiendo por una pendiente suave. Una sombra a la derecha, otra
a la izquierda, más adelante, Eugène, Mila,... acelero el
paso, pero cuando llego, ya no están.
Más alto, Eugène a mi izquierda, delante; Mila a la derecha, más adelante.
Eugène me hace señas con la mano, para que me acerque.
Mila me saluda, y me invita a subir.
Como si el suelo se moviera en sentido contrario al mío, ellas
se alejan más cuanto más esfuerzo hago por acercarme.
Recuerdo el tubo.
Lo miro, lo sopeso: El suelo detiene su marcha.
Delante, tras un macizo de juncos, Eugène me llama por
señas. Mila se entreve tras un cañaveral. En medio del
sendero, Marta me llama por mi nombre, en tono burlón; se
ríe de mí, y me señala a Brigitte.
Cuando alcanzo los macizos, a pleno sol, exhausto, un corredor de aligustres bajos recortados marcan un camino recto.
A los lados, un jardín árabe, elevado, donde el agua se
desliza en revueltas conducciones de barro cristalizado, y los
frutales, naranjos, granados, caquis, elevados sobre el foso, ofrecen
sus frutos a la mano.
Más arriba, Marta me saluda. Tras un macizo aparece Gema y coge
a Mila por un brazo. Ella se resiste. Marta asoma por el otro lado, y
tira del brazo de Ginger. Forcejean. Eugène, tomada por Gema y
Marta por un brazo, por Mila y Ginger por el otro, parece pedir ayuda.
Corro angustiado.
Cuando llego ya se han ido y súbitamente la pendiente se hace abrupta.
Grandes piedras cubiertas de musgo me detienen en una barrera difícil de salvar.
Por encima, en una pequeña meseta, Marta, Brigitte, Gema,
Ginger, Mila y Eugène cantan una canción infantil en
francés, y juegan al corro, descalzas sobre la hierba, vestidas
de gasa hasta los muslos, y con guirnaldas de flores blancas sobre su
pelo, mientras Ángel y el doctor, un poco más arriba, las
observan y bailan ridículamente; y me miran y se ríen.
He de trepar sobre las enormes piedras. Mientras lo hago, no veo a
nadie, pero las oigo cantar. Al corro de la patata, comeremos
ensalada...
Al asomar en la meseta, sólo tengo tiempo de ver como la
última ninfa desaparece en una gruta oscura, en negro contraste
con el sol que cae de plano sobre la montaña.
Penetro en la cueva, iluminada al fondo desde algún punto
abierto por encima en la roca hasta la superficie, y tomo el arranque
de una escalera tallada en piedra, subiendo apresurado tras el eco de
una carrera y risas cantarinas que me preceden y me guían.
La claridad aumenta hasta resolverse en una terraza abierta al valle en
un lateral de la falda, abierta en un mirador delimitado con
rústico vallado de troncos cruzados, al exterior de la gruta.
Contemplo el paisaje y compruebo que estoy muy alto, sobre las copas de
los árboles que forman un ondulante mar verde oscuro.
Más abajo, y mucho más lejos, una fuente, sobre la que se
yergue una estatua de mármol blanco, brilla un instante, como en
un guiño para atraer mi atención.
A pesar de la distancia, reconozco a la Venus, que eleva un brazo, como saludando, acercándose como en un zoom.
Su mano izquierda se eleva hasta tapar el sol, y a través de sus
dedos marmóreos, los rayos de sol se refractan en un contraluz
que produce ondas lumínicas circulares, más y más
amplias, que me alcanzan, y me superan.
La Venus se aleja, recupera su tamaño distante, hasta que el
bosque oscuro se la traga y su silueta blanca y estática se
diluye tras el verde oscuro.
Me vuelvo y veo que la escalera continúa subiendo. Arriba, risas y pasos rápidos. Me apresuro a subir.
El doctor y Ángel, apoyados en la cerca de madera, detrás
de mí, me miran, y se miran, y se ríen, en calzoncillos
cortos, con la parte superior del frac, corbata de lazo y alta chistera.
Yo me miro, para ver cómo voy vestido.
Voy vestido normal: Unos leotardos rayados, amarillo y naranja, una chaqueta verde, y un foulard fucsia.
Me tranquilizo, y me apresuro a subir. Voy vestido normal, estoy tranquilo. (No sé qué significa normal).
No hago caso de las risas de Ángel.
Más arriba hay otro mirador de amplia terraza.
Me asomo y verifico que la altura es inmensa.
La Venus, lejana, se perfila nítidamente: Puedo ver sus
facciones blanco rosadas, transparentes, sonriendo
enigmáticamente.
Su cuerpo desnudo, salvo por una toga que sujeta arrollada a su cintura
con su mano derecha y tan sólo cubre sus pantorrillas por
detrás, muestra un busto exuberante y orgulloso, un ombligo que
se resuelve en una vulva semioculta por mórbidos muslos
transparentes que su mano izquierda pretende cubrir, pero que ahora se
levanta, lenta, hasta un primer plano.
Su mano se eleva hasta tapar el sol.
A su través, a contraluz, los rayos violetas, rojos, amarillos,
se refractan en espirales compuestas de puntos microscópicos, y
forman círculos concéntricos unidos por líneas que
escapan disparadas en forma de estrellas irregulares.
A mi espalda, Ángel y el doctor me llaman, enfadaos por algo que yo no tengo constancia de haber hecho.
La mano, y la Venus, se ocultan tras el río y el soto bosque.
Se me ha caído el tubo.
Lo recojo.
Oigo la voz de Eugène, arriba, llamándome por mi nombre.
Subo otro tramo por el exterior, siguiendo el vallado de troncos cruzados, procurando no mirar hacia abajo.
Llego hasta el pabellón de madera policromada que culmina
la montaña rusa, y que es el punto más alto del
jardín.
Desde lo alto de la montaña rusa se domina todo el pueblo, y
bastante más. Los meandros del río se dibujan rompiendo
la continuidad de la interminable arboleda.
A pesar de la homogeneidad, se destacan algunas copas descomunales: El
inmenso Pacano, un anciano Ciprés, rompen la tupida capa y
marcan puntos en el cielo y en el suelo.
Triangulando con la montaña, el único punto que forma
polígono regular tiene su cuarto vértice en la
invisible Venus.
Eugène, con la palma de su mano izquierda en una medida
elevación, deja escurrir por sus dedos los rayos de sol que,
refractados por su piel sonrosada, forman círculos
concéntricos en secuencia cromática, mientras en su
lenguaje sin voz me explica los secretos del jardín:
Bajo el Pacano, se accede al subterráneo que salva por debajo la laguna que rodea la Isla del Ermitaño.
Al pie del Ciprés se sitúa el arranque de la escalera que
sube por el interior de la montaña, junto a los invernaderos.
Sin embargo su expresión, la de Eugène, me resulta desconocida, no la relaciono con ella ni con ninguna otra.
Alterna entre seria y burlona, en un gesto forzado, nada natural.
Al dejar caer su mano, sus facciones se entristecen en una genuina pero sólo intuida Eugène.
Me habló del precio a pagar por la sabiduría; me hablaba
en francés, en ingles, sin palabras, pero yo lo entendía
todo, y comprendía su preocupación.
Los círculos concéntricos, independientes ahora de la
refracción, marcaban puntos, nudos y conexiones en un esquema
aéreo que semejaba un plano, que yo reconocía con
claridad, pero que ahora no recuerdo.
Eugène comenzó a llorar, y se abrazó a mí.
Su cara desapareció sobre mi hombro.
Humedecía mi cara, mi hombro, mi frente.
(...)
Me desperté sudando...
Angustiado, deslumbrado por la bombilla desnuda que daba sobre mi cara.
Mi sudor no estaba justificado por el calor.
Me sentía triste, enfermo y desamparado sin causa.
Me apresuré a anotar todo lo que recordaba del sueño, sin saber por qué.
Terminé pronto, me pareció.
No había pasado ni una hora de reloj desde que me había tumbado con la intención de meditar.
Apagué la luz, me tumbé, y me dormí de inmediato, agotado.
Para evitar el reino de Morfeo cara al cielo, hundí mi cabeza
bajo la almohada, y ya no desperté hasta bien entrada la
mañana.
El fichero escrito durante la noche estaba allí, delator.
Lo escondí en un directorio inútil creado a propósito para ser olvidado.
|